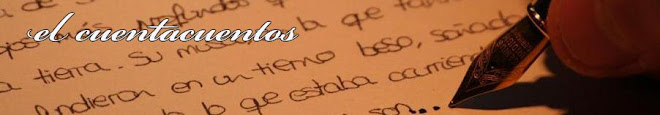A mis padres, mi hermano y todos los que se consideren "los míos".
Estación de Atocha. 18:03 horas. Ya es de noche y, aunque las vías están a cubierto, se nota el frío de fuera entrando por los laterales. Él observa todo lo que ocurre a su alrededor, impávidamente, aunque ella no siempre se da cuenta. Camina una pareja de la mano, alternando su caminar con abrazos, carantoñas y besos. No son mayores, su juventud aún roza la plenitud. Sonríen cuando se miran.
Las luces de la navidad crepitan luminiscentes por encima de la estación, en la ciudad, sobre el asfalto. Pero esta tarde no es Nochebuena, todavía no. Aunque ya estamos en diciembre y cada vez queda menos. Madrid está relumbrante y rebosa navidad. El Corte Inglés de Méndez Álvaro destellaba colores cuando el tren pasó a su lado y ellos lo miraron desde la ventana algo empañada. La Cibeles lanza besos pétreos mientras suspira en un trompetín navideño su amor innegociable por Neptuno. El paseo del Prado se perfila delante de la estación como una larga serpiente que emerge de un túnel sin salida. Y miles de pequeñas células, con una amplia gama de colores y dos luces, se adentran en sus tripas a través de la boca.
Pero ellos dos aún están abajo, en los fondos impíos de la estación. En su camino se cruzan con multitud de personas, que regalan al imaginario de la ciudad millones de escenas diferentes. A su lado un chico espera la salida de un tren que circula hacia Albacete; mira desde fuera a la ventana y hace gestos, sonríe con expresión mustia y lanza besos. No tiene más de treinta, dentro le responde a cualquier gesto una señora de unos sesenta años, que tiene dibujada en la cara la misma sonrisa que él, y apoya la mano a veces en el cristal. El joven los observa y una mueca se dibuja en su cara. Siempre las escenas de estación causan una extraña añoranza. Por eso quizá los besos que se dan en un andén irremediablemente sepan a despedida. Las estaciones son asombrosas, como los trenes, igual que esa madre y ese hijo que se miran y se sonríen separados por un grueso cristal, como en las cabinas telefónicas de los penales. El tren zarpa y, por fin, sus ojos no consiguen cruzarse por más que lo intenten. El chico, alto, envuelto en un chaquetón negro emerge por las escaleras mecánicas hacia el frío abrasante de Madrid.
Más adelante, mientras esperan el tren, un padre, una madre y su hijo juegan con unas tiras de serpentinas. En el carro del niño está colgado un gorro con la cabeza de un reno, de los que acaban de ver ellos en la Plaza Mayor, repleta como siempre de gente que trata de acercarse a los puestos navideños o al gran carrusel que gira en la esquina de la calle de Toledo. El niño corretea con el padre de banco a banco y no para de reír. Qué júbilo. Nadie en la vía deja de mirarle y todos tienen esa expresión de alegría ajena que se nos pone cuando vemos un niño riendo o jugando despreocupado. Tal vez dentro de unos cuantos años, cuando el pequeño tenga alrededor de treinta, despida a su madre en alguna estación y se hagan gestos a través del cristal. O a lo mejor camina con su padre abrazado al hombro como ahora pasan un señor y un chaval, que parece ser su hijo, al lado de nuestra pareja. Quizá cuando sea algo más mayor se bese apasionadamente con una chica en el apeadero de cualquier otra estación, como ahora hacen al lado de ellos dos jóvenes que hace unos veinticinco años posiblemente estarían jugando con sus padres.
Nuestro joven, cogido de la mano de la chica, no para de observar todo entre sujeto y verbo, entre beso y abrazo, o caricia y sonrisa. Todos parecen absortos de lo que ocurre fuera, incluso la ciudad ahí arriba parece engalanada como si esperase la llegada de alguien, una cita que lleva muchas vidas esperando.
Las ciudades siempre parecen esperar algo que nunca llega. Nunca dejan de engalanarse cada navidad, en cada fecha señalada, pero al final siempre les dan plantón y todo retorna a su cauce. Vuelve a ser navidad otra vez este año, y parece que será así cada diciembre. Acuérdense de todos los que tengan que acordarse, aunque no sólo ahora sea el momento; fíjense en su alrededor, ahí está siempre lo importante. Cualquiera les puede retratar en cualquier momento, asique, por favor, sonrían. Atocha volverá a regalarnos el año que viene, como todas las estaciones de tren, miles de historias para los ojos despiertos. Y Madrid volverá a brindarnos otro invierno, cada vez más frío, para buscar el calor en aquellos que creamos conveniente hacerlo.
Al final, nada más que tránsito; tan solo estaciones de paso, personas, y ciudades.