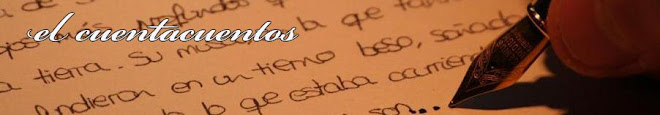I never meant to cause you any sorrow.
I never meant to cause you any pain.
La fiesta está tocando a su fin, aunque todavía siguen sonando canciones. Sólo quedan piezas sueltas. Prendas rasgadas, fruto de horas de vaivén. El cristal del alcohol hace que cualquier persona a la que mires parezca un perdedor, pero él es la clara personificación. Está sentado en la escalerilla de la entrada, rodeado de copas semivacías. Algunas tienen carmín en los bordes. Otras están rotas. Diluvia. Tú lo miras desde la frontera de la última ventana del salón. Parece tranquilo. Fuma. Con movimientos lentos, da sensación de tranquilidad. ¿Qué le pasará por la cabeza?
I only wanted to one time see you laughing.
I only wanted to see you laughing in the purple rain.
Le encantaban las noches de lluvia. Disfrutaba cuando caminábamos de vuelta, las noches en las que dormíamos juntos en casa de alguno de los dos. Estaba preciosa hoy. Ni siquiera nos hemos dirigido la palabra. Las cosas se enfriaron de forma irreversible. No tengo muy claro cuándo fue exactamente. No creo que podamos volver a mirarnos como antes. Probablemente no podamos mirarnos nunca más a los ojos. Sí, me ha saludado, pero ha sido tan frío que ninguno de los dos casi nos hemos girado. Hace frío aquí fuera. La noche es intempestiva.
I only wanted to see you bathing in the purple rain.
Recuerdo una noche en la que caminábamos solos hacia casa y llovía mucho. Nunca se me olvidará como bailaba y sonreía. No le importaba terminar empapada. Parecía una especie de ritual de purificación. Reía. Reía sin parar. Era la personificación de la alegría. Me gustaría revivir uno de esos momentos perfectos. No recuerdo en qué momento hicimos esto definitivo. No fue con la ruptura, eso sí. Al principio funcionábamos como sólo amigos.
Purple rain, purple rain.
Te acaban de traer otra copa. La que con seguridad será la última de la noche. Está siendo una buena fiesta, aunque ya quedáis pocos en pie. Los que aún no se han marchado, están en el salón. Tú sólo le miras a él. Hace un rato sonó una canción que hablaba de la lluvia. La lluvia púrpura. Te suena que era la banda sonora de una película con el mismo nombre. Siempre pensaste que alguna vez podrías dedicarle esa canción a alguien. O quizá no fue exactamente así. Siempre pensaste que si alguna vez rompieses con alguien, le dedicarías esa canción. Aunque tal vez sólo interiormente. Es una de las diez canciones más tristes que conoces. Y lo malo es que, cuando la escuchas, tarda días en salir de tu memoria.
It's such a shame our friendship had to end.
Ya te has ido. Otra vez más. Como era de esperar, no te has despedido de mí. No imaginaba que fuese de otra manera. Has cogido tu abrigo beige, tu paraguas a cuadros y tu bufanda y, simplemente, has salido. No me ha dado tiempo a ver si te has despedido de alguien. Probablemente no. Es un comportamiento muy propio de ti. Nunca te despides de nadie cuando te marchas de una fiesta, pero nadie se siente molesto por ello. Ese rasgo tan misterioso fue una de las cosas que me atrajeron de ti. Lo cierto es que me sigue dando rabia cuando nos cruzamos como dos extraños.
I never wanted to be your weekend lover.
I only wanted to be some kind of friend.
Baby I could never steal you from another.
Aquella noche que te besé, tiempo después de todo, no sabía que ya estuvieses involucrada con alguien. No tenía ni idea. No podía imaginarme ni siquiera que así era. Estábamos pasando una buena noche y, entre copa y copa, equivoqué mi jugada. Equivoqué tus señales. Nunca quise que él se enfadase contigo. Ni siquiera sabía que había un “él”. Supongo que, en el fondo, tú también lo sabes. Desde entonces sólo quise ser tu amigo. Mejor eso que nada. Pero no hemos vuelto a hablar. Y lo cierto es que, con el paso del tiempo, cada vez me duele menos cruzarme contigo. Cada día que pasa eres más extraña para mí. Casi como antes de que empezásemos a salir. Y cada vez me gusta más que sea así. Ya no me dueles. O sí, no sé.
I think you better close it,
And let me guide you to the purple rain.
Ya no sabes si es el cuarto, el quinto o el sexto cigarro seguido que él fuma cuando tú sales de la casa. Has perdido la cuenta de ellos, del tiempo y de las copas que has bebido. Ni siquiera terminaste la última que te sirvieron, pero tus amigos ya se van y tú no pintas nada solo en ese final de fiesta. La verdad es que te quedarías sólo para ver cómo termina la noche de ese fumador solitario. Durante los últimos minutos, una chica se ha sentado con él y los dos parecen charlar de forma alegre. Es la primera muestra de algo parecido a la alegría que muestra desde que lo empezaste a observar. Probablemente si le vuelves a ver no lo recuerdes, así que le miras una última vez. Y sí, sigue charlando con la chica. Mientras tanto, su mano te guía hacia el diluvio que no escampa ahí afuera. Probablemente vayáis caminando hasta casa. Llegaréis con la ropa calada. Pero a ninguno parece importaros demasiado. O al menos nadie rompe el silencio del fin de fiesta para anunciarlo.
Purple rain, purple rain.
Purple rain, purple rain.