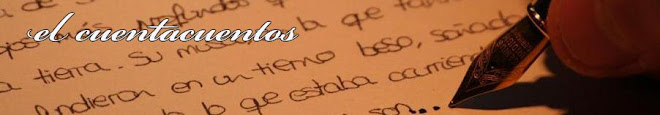Margot tocaba rock and roll. Vivía en Madrid, en un pequeño piso en un barrio del extrarradio. Cuando tenía ocho años su padre le regalo una pequeña guitarra para que aprendiese a tocar, con la esperanza de que algún día llegase a tocar todas las canciones que él siempre quiso y no pudo por no tener con qué. Margot tiene tatuada una guitarra eléctrica en la parte posterior de su antebrazo y debajo un nombre: Madrid. Tiene treinta y dos años y su nombre real no es Margot.
Tocaba en un conjunto. Era guitarrista y voz acompañante del grupo Budapest. En uno de sus viajes, junto a su pareja, con la que mantenía una relación tan tortuosa como apasionada, su vida dio un vuelco en ciento ochenta grados. Su novio la dejó tirada en una gasolinera. Pasó por caja, y a la que salía de vuelta al coche sólo encontró su pequeña maleta purpúrea junto a sus dos guitarras, tiradas sobre el suelo. Enmudeció por momento. No sabía si gritar, correr, o reír. De repente no sabía nada.
La noche anterior su grupo había ofrecido su último concierto en una de las salas más queridas por ella, y se habían despedido, al menos estacionalmente, de aquel mundo. Por lo tanto no tenía ni siquiera la obligación de acudir a algún bolo aquella noche. Margot no era persona de muchas amistades. Sólo tenía una amiga de verdad en la ciudad, asique acudió a ella. El chico que atendía la gasolinera, que había presenciado la escena, la ofreció su móvil para llamar.
Recordaba su número de teléfono de memoria. Era una antigua amiga de su época de estudiante. María, que ahora regentaba un burdel en el centro de Madrid, en una recóndita calle escondida del barrio de Lavapiés. Tenía un año más que ella, era morena y con el pelo rizado, y siempre bebía Bloody Mary. Todavía eran buenas amigas pese al paso del tiempo. Ella había ido a algunos de sus directos en la ciudad. Fue a recogerla en un antiguo Seat, y encontró a Margot sentada sobre un bordillo, con la guitarra abrazada y la mirada perdida entre la maraña de coches que entraban y salían de aquella estación de servicio.
María ofreció a Margot una pequeña habitación en su local para que viviese allí el tiempo que precisase. Cuando le dijo que si necesitaba algo, ella sólo pidió si era posible un amplificador en el que enchufar su guitarra para componer.
Pasado el tiempo Margot habla mucho menos que antes, pese a que no había sido nunca mujer de muchas palabras. Su pintura de ojos siempre luce desdibujada fuera de sus márgenes y sus ojos negros con la mirada entristecida. Lo único que queda de la persona que antes era son sus labios pintados con el color veinticinco de la lista de cosméticos, con el que tinta la boquilla de los cigarros y las tazas de café. Y también sus guitarras, tanto la del tatuaje como las de verdad, sobre la cama.
Su vida transcurre entre la ciudad y el burdel, donde se encierra todas las noches en su cuarto. No suele bajar mucho a la parte de abajo, salvo alguna vez suelta en la que charla con María. Las canciones que compone desde que vive allí son mucho más amargas. Adora su ciudad. El sabor de su boca es el de ella. Huele a Madrid. Margot es, posiblemente, lo más rockanroll que puedes encontrar en las calles grises y empañadas de esta ilícita masa de cemento. Incluso algún cantautor ha escrito canciones en su honor.
Porque sólo compartir una noche con ella cala más que cien millones de años de cualquiera.
¿Dónde habrás pasado esta noche fría, Margot?
Tocaba en un conjunto. Era guitarrista y voz acompañante del grupo Budapest. En uno de sus viajes, junto a su pareja, con la que mantenía una relación tan tortuosa como apasionada, su vida dio un vuelco en ciento ochenta grados. Su novio la dejó tirada en una gasolinera. Pasó por caja, y a la que salía de vuelta al coche sólo encontró su pequeña maleta purpúrea junto a sus dos guitarras, tiradas sobre el suelo. Enmudeció por momento. No sabía si gritar, correr, o reír. De repente no sabía nada.
La noche anterior su grupo había ofrecido su último concierto en una de las salas más queridas por ella, y se habían despedido, al menos estacionalmente, de aquel mundo. Por lo tanto no tenía ni siquiera la obligación de acudir a algún bolo aquella noche. Margot no era persona de muchas amistades. Sólo tenía una amiga de verdad en la ciudad, asique acudió a ella. El chico que atendía la gasolinera, que había presenciado la escena, la ofreció su móvil para llamar.
Recordaba su número de teléfono de memoria. Era una antigua amiga de su época de estudiante. María, que ahora regentaba un burdel en el centro de Madrid, en una recóndita calle escondida del barrio de Lavapiés. Tenía un año más que ella, era morena y con el pelo rizado, y siempre bebía Bloody Mary. Todavía eran buenas amigas pese al paso del tiempo. Ella había ido a algunos de sus directos en la ciudad. Fue a recogerla en un antiguo Seat, y encontró a Margot sentada sobre un bordillo, con la guitarra abrazada y la mirada perdida entre la maraña de coches que entraban y salían de aquella estación de servicio.
María ofreció a Margot una pequeña habitación en su local para que viviese allí el tiempo que precisase. Cuando le dijo que si necesitaba algo, ella sólo pidió si era posible un amplificador en el que enchufar su guitarra para componer.
Pasado el tiempo Margot habla mucho menos que antes, pese a que no había sido nunca mujer de muchas palabras. Su pintura de ojos siempre luce desdibujada fuera de sus márgenes y sus ojos negros con la mirada entristecida. Lo único que queda de la persona que antes era son sus labios pintados con el color veinticinco de la lista de cosméticos, con el que tinta la boquilla de los cigarros y las tazas de café. Y también sus guitarras, tanto la del tatuaje como las de verdad, sobre la cama.
Su vida transcurre entre la ciudad y el burdel, donde se encierra todas las noches en su cuarto. No suele bajar mucho a la parte de abajo, salvo alguna vez suelta en la que charla con María. Las canciones que compone desde que vive allí son mucho más amargas. Adora su ciudad. El sabor de su boca es el de ella. Huele a Madrid. Margot es, posiblemente, lo más rockanroll que puedes encontrar en las calles grises y empañadas de esta ilícita masa de cemento. Incluso algún cantautor ha escrito canciones en su honor.
Porque sólo compartir una noche con ella cala más que cien millones de años de cualquiera.
¿Dónde habrás pasado esta noche fría, Margot?