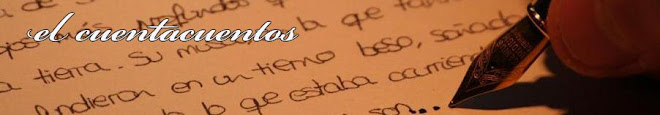"Desde que leí La Metamorfosis de Kafka, no he vuelto a mirar con los mismos ojos a los hombres", pensó la cucaracha.
domingo, 25 de noviembre de 2012
viernes, 19 de octubre de 2012
Paragüero
Asisto, ensimismado, al desfile de paraguas que tiene lugar en la calle. No veo nada más que esas figuras hexagonales de colores, los codos y las piernas de quienes los portan como un estandarte. A veces me sorprende una gota que golpea con furia la tela y sale despedida en mil pedazos hacia el suelo encharcado. La lluvia y sus formas poéticas. ¿Existe una figura literaria más potente que la lluvia? ¿Quizás un paraguas roto que ya no alcanza a hacer su función?
Los hexágonos de colores se mueven descontrolados ahí abajo mientras yo, refugiado en la ventana de esta biblioteca, observo la danza correosa que protagonizan. Veo uno de color rojo bajo el que me imagino una mujer fatal. Uno de esos labios carmesí de pantalla de cine. ¿Cuánto valen los tópicos? También hay uno grande y blanco, cuya forma desde lo lejos parece más bien octogonal, sobre el que se distinguen tipografías de periódico. Por la vestimenta que se adivina de cintura hacia abajo, es casi seguro que lo porta un hombre. Al parecer, buena fachada. Tal vez la figura de un escritor fracasado, un periodista que inventa noticias o un corrector de estilo que acude decidido a asesinar al último novelista que ha pasado por sus manos.
La plaza, que se acurruca bajo el edredón de la lluvia, se ha convertido en una cabalgata de formas de colores que van y vienen. A la altura de la parada de autobús, en cambio, el desfile adquiere carácter de formación militar. Los colores se solapan y parecen sobrexcitados, corriendo de un lado a otro rápidamente. La localidad, que antes fue dormitorio, ha pasado a ser una ciudad paragüero. En mitad de la plaza avanza lo que por su andar lánguido y gradual parece ser un anciano. No alcanzo a verle más allá de mitad del pecho. Todo lo demás lo cubre un sobrio paraguas de luto. Sí consigo ver que va bien vestido, incluso la corbata añil encajada entre las solapas grises de su traje. Elegante, parece acudir lentamente, como si no quisiese llegar nunca, a su propia vigilia. Calculo que ya no debe andar muy lejos de allí.
En contraposición, a su lado se acaba de cruzar la vitalidad de un Mickey que corre, salta y salpica el agua de los charcos a su madre, la única mujer que anda descubierta, como si disfrutase de la lluvia en su rostro de agua y rímel. El viejo parece decir algo, ha estirado la mano saludando a la pequeña, que lleva un abrigo rosa, y cuyos gritos alborozados atraviesan el cristal grueso de la biblioteca. Me imagino una leve sonrisa en el rostro del anciano, mientras rememora el tiempo en que él era quien correteaba con el paraguas de alguno de los superhéroes de la época. O las tardes de otoño, cuando jugaba al fútbol encima de los charcos, imaginando que salían victoriosos del césped calado del Vicente Calderón.
Un paraguas puede simbolizar cualquier cosa que puedas imaginarte. Bajo un paraguas puede esconderse el llanto del desamor o puede brotar una amistad. Alguno de estos hexágonos de colores mantiene seca una historia, mientras alguien lee. Bajo un paraguas se puede hacer el amor, de muchas maneras, pero también se puede romper el mismo. Los días de lluvia son propicios para ambas cosas. Y para la literatura. También pueden inspirar una sinfonía, gota a gota, o hacer que algún escritorzuelo junte cuatro líneas seguidas. Sólo es necesario alguien que sepa mirar.
Etiquetas:
ciudad,
Couples,
Elliot Erwitt,
invierno,
lluvia,
otoño,
paraguas,
paragüero,
pequeño relato,
reflexión
martes, 2 de octubre de 2012
Suave es la noche
Are scenes no-one forgets
And I'm enchanted, music softly plays
By dancing silhouettes
City by night. Elvis Presley.
Me gustaba detenerme unos minutos al final del día en la ventana. Lo había tomado por costumbre desde que era adolescente y ya era un acto mecánico. Antes de acostarme, fuese la hora que fuese, me apostaba en la ventana de mi habitación, si es que estaba en casa, o en la más cercana que tuviese, si no lo estaba.
Es en esos minutos en los que la madrugada y la noche se empiezan a fundir en su abrazo roto, cuando mejor se escucha el silencio. Los días en los que más solitario me había sentido, solía buscar un rastro de vida en las casas contiguas o un ruido más alto que otro. Tal vez el silencio no sea otra cosa que eso: la búsqueda de una demostración de vida ajena.
La noche del 19 de julio de 2011 no había sido diferente. Me golpeaba la brisa en la cara, donde me escocía un pequeño corte que me había hecho con un folio. Aquel día no había visto a nadie. Era domingo. Había dedicado el día a la lectura. Al finalizar la jornada tenía el regusto de la soledad entre los dientes, derritiéndose como los hielos de la copa de ron, ya vacía en la mesilla, y en el cigarro que se consumía despacio sobre el cenicero.
Miraba las ventanas de las casas cercanas. Siempre me fascinó la escenografía de las ciudades por la noche. En cada ventana iluminada imaginaba una historia esperando que alguien la contase. Una vida, diferente cada vez, que sufriría modificaciones de una noche a otra. La vida desarrollándose dentro de esos pequeños cubículos, rodeados por cristales abiertos, en los que habíamos convertido nuestros hogares.
Desfilaban mis ojos, fachada arriba y abajo, cuando una luz se encendió inesperadamente. No era una lámpara, si no más bien un reflejo. Alguien había encendido la televisión en una de las casas que podía ver un piso más abajo, en el edificio contiguo. La sorpresa me hizo quedarme allí mientras dejaba de lado el resto de luces, los coches o las pocas personas que ya caminaban por la calle a cuentagotas.
No veía quién había encendido la televisión que daba reflejo en la pared que alcanzaba mi vista. Pronto, sin embargo, apareció una vecina que había visto siempre, desde que vivía allí, pero de la que no conocía el nombre. Ocupó el sillón y encendió una pequeña lamparita en la mesilla. El reflejo de la luz se sobrepuso sobre el de la televisión, creando una especie de aureola amarilla, similar a los focos que seleccionan un miembro del público en los concursos de la televisión.
Nunca me había parado a pensar en la edad que tendría ella. Desde que había llegado a ese bloque la había visto innumerables veces, pero en escasas ocasiones nos habíamos llegado ni a saludar. Calculé que tendría más o menos mi edad. Entre treinta y treinta y cinco, no más. Hacía calor, con lo cual su pijama era corto y dejaba ver las piernas y gran parte del torso, por encima de los senos. Pensé que estaba buenísima e instantáneamente a ese pensamiento tuve cierto recelo en seguir mirando y aparté la vista un momento.
Sin embargo, qué daño hacía por mirarla. Yo estaba en mi ventana y ella estaba en su casa, y si estaba allí sentada era porque así lo había querido. Sin más. Así que, después de ir al mueble bar, rellenar la copa de hielos y ron y encender otro cigarro, volví a la ventana.
La segunda vez que la observé estaba mucho más recostada, casi tumbada por completo. Desde mi posición, creí que alcanzaba a ver el brillo del sudor que le caía por el rostro. El calor empezaba a ser insoportable, y como bien dijo Pessoa, dan ganas de sacárselo, igual que la ropa.
Y eso debió pensar la chica, que de pronto se sacó la parte de arriba del pijama y quedó casi desnuda, sólo con el sujetador y la parte de abajo del pijama, que no era más que una suerte de tanga de color naranja. Definitivamente estaba buenísima. Pensé que debería hablar con ella, pero en seguida el pensamiento difluyó a otro caudal.
De pronto entendía el sudor que la envolvía cuando volví de rellenar mi copa y que no le resbalaba antes de que dejase de mirarla. Y también entendí el porqué de que se hubiese recostado en ese fragmento de tiempo. No quitaba ojo de la pantalla que yo no veía. Aunque lo cierto es que la mayor parte del tiempo, cuando se movía despacio, de manera espasmódica, mantenía sus ojos cerrados. Gran parte de culpa de su calor y del que empezaba a asolarme a mí repentinamente, la tenía su mano derecha, que había empezado a deslizarse de forma rítmica dentro de la parte inferior del pijama, que se movía creciendo y decreciendo al compás mudo de los grillos.
Haciendo honores a Scott Fitzgerald lo hacía despacio. Suave es la noche, pensé, mientras notaba como me excitaba sin control. Por supuesto, ella no se había percatado de nada. Probablemente ni siquiera habría pensado en la posibilidad de que alguien la pudiese ver. O la que podía ser otra posibilidad: ni siquiera le importaba que pudiese ser de esa manera.
Sus ojos cerrados, su cuerpo desnudo y esas manos que conocían mejor que nadie su cuerpo, rompían la tranquilidad de la noche, silenciosa, rumiante y tensa. En esos cerca de treinta y cinco años se concentraban el escuálido placer, el apetito, la experiencia y la soledad.
Apuré mi cigarro y agarré la copa. Con la mano que había sostenido el pitillo me masturbé mientras ella hacía lo propio un par de pisos más abajo. No solté la copa, no solté nada, sólo seguí con ganas mientras la observaba e imaginaba cuarenta mil cosas que nunca sucederían. Y acabó casi a la vez que yo. Se levantó rápida, apagó la luz y se perdió por el interior de los pasillos que ya era imposible que yo viese. Durante un rato habíamos compartido dos soledades de verano, algo que ella jamás llegaría a saber, para después volver a ser los mismos solitarios que hacía un rato. Barcos que se cruzan en la noche, y ni se saludan ni conocen…
Aún me quedé un rato pegado a la ventana, con la vista clavada en el punto en el que había estado ella, que todavía permanecía en mis ojos, como esas imágenes que después de mirar durante un largo rato se mantienen unos instantes si cerramos los ojos.
Después de limpiar los restos de aquella noche: el vaso vacío con los restos del hielo, los clínex, o el cenicero lleno de colillas, abrí la cama y me acosté, desnudo tal cual me había quedado.
Era verano, el calor apretaba fuera y acababa de perder toda la fuerza que me quedaba al final del día. Supuse que ella había hecho algo parecido. Una solitaria más, como otra cualquiera entre tantas. Otro número primo.
Al día siguiente me crucé con ella al salir del portal. Y como siempre, apenas nos saludamos.
Etiquetas:
cuento,
cuentos,
ficción,
ficciones,
Madrid,
noche,
pequeño relato,
relatos,
sexo,
Suave es la noche
jueves, 20 de septiembre de 2012
Signos
El chico aparece con su amigo, gesticulando excesivamente cuando habla. Él se sienta en una de las mesas de la terraza; es una de las últimas tardes del verano. Su amigo entra un momento al bar y en seguida sale a colocarse a su lado. Él viste una camiseta roja, del Real Madrid, con el número 22 a la espalda. Acaba de comenzar el partido.
Gesticula mucho, y me parece extraño, ya que está justo detrás de mi acompañante y sus brazos se cuelan en mi campo de visión constantemente. Me distrae, incluso me irrita por momentos, hasta que tras mirarle fijamente un par de segundos me doy cuenta de que ese aspaviento tan exagerado tiene un motivo: es sordomudo. Me doy cuenta en el instante en que su amigo entra en la conversación y susurra un tono excesivamente bajo, que probablemente sólo escuche él, que acompaña de una mímica similar a la del chico. Permanecen sentados, uno enfrente del otro, sin apartar la vista de su oyente apenas para seguir el partido.
Me fascina su comunicación, mucho más real que cualquier otra. No hay interrupciones. La limitación del chico de la camiseta roja hace que los dos tengan que estar pendientes de lo que dice el otro sin apartar la vista ni un momento. Y cuando la apartan se llaman braceando cerca de la mirada del otro. Mantienen un diálogo fluido en el que se intercambian opiniones constantemente. Creo que nadie más los está mirando, sólo yo. No sé de qué hablan, aunque por algunos de los gestos que hacen, intuyo que es sobre alguna acción del partido.
Sin embargo, por momentos parece no interesarles tanto el fútbol y se pierden en una conversación atropellada y larga por la cual dejan de mirar a la pantalla. Él tiene un zumo de piña en la mesa y no le quita ojo a la camarera. Supongo que su amigo tuvo que aprender un día su lenguaje, para poder comunicarse con él. Sospecho que, a pesar de la dificultad, la recompensa vale la pena.
Cuando pedí la cuenta, ellos seguían allí sentados, entre su conversación y la pantalla verde en la que el Real Madrid estaba empatando a cero. Más tarde, cuando ya había llegado a casa, vi como el Madrid había ganado, tras remontar, en el último minuto, y me imaginé a aquellos dos amigos fundidos en un abrazo, tal vez el gesto más universal que existe.
Etiquetas:
amigos,
fútbol,
gestos,
lenguaje de signos,
pequeño relato,
Real Madrid,
realidad
lunes, 10 de septiembre de 2012
Cartografía
Camina por la calle a esa hora en que Madrid sólo huele a alcohol y gasolina quemada. Madrid, ay Madrid, esos momentos en los que tengo ganas de olvidarte. Mira hacia arriba, a las cornisas, donde algunas luces ya están encendidas o no se han apagado aún. Otras vidas, todas distintas, ninguna que se asemeje a otra, pese a que todas sean similares en realidad. Poco cambia.
Alza la vista e imagina esas vidas. Desde pequeño pensaba qué harían las personas dentro de las casas que observaba mientras sus padres caminaban por delante. Solía inmiscuirse a través de esas ventanas todo lo que podía con los ojos. Allí era más feliz. Ahora se acuerda de aquello con cierta nostalgia. Casi siente la vergüenza que le abochornaba cuando alguien se asomaba de repente y lo sorprendía mirando adentro.
Ahora sigue con la pretensión de crear un mapa de cada vivienda, de cada familia, de cada vida que se esconde por detrás de esos cristales sucios. A veces incluso se dedica a elaborar breves textos en relación a lo que imagina. Una especie de cartografía del Madrid más íntimo, del que nadie se detiene a ver. La gran metrópolis, en la que cantautores fuman en pijama y empresarios de traje y corbata gritan alocados viendo el fútbol en la pantalla. O la de esa chica anónima que se apoya en la ventana un día de lluvia, como en la repetitiva y típica escena de ficción. El Madrid de los nothingmans; el de los cinco millones de cadáveres. La ciudad donde, al final del pasillo, dicen que gira el río.
La tranquilidad de las calles vacías, su iPod y algunos discos de rock and roll, de ese rock and roll que él considera el de verdad, se han convertido en sus compañeros de viaje más fieles. Y el frío, el frío que le cala hasta la memoria, el frío que no consigue ahogar ni siquiera con varios cafés consecutivos. Presa del deseo ve a su amiga en la ventana. La ha visto tantas veces asomada cuando pasaba por esa calle angosta y abandonada que, aunque ahora esté tan lejos, en otra ciudad, sigue viéndola ahí cada vez que pasa. So long, hasta la vista, amiga.
Podría coger el metro, pero le agobia tan sólo la posibilidad de estar ahí encerrado, entre tanto rostro desconocido, entre tanta cara de circunstancias. Camina, camina solo. Mejor que mal acompañado, piensa. Total, qué nos queda después del día, si no es el paseo y el recuerdo del fresco pegándote en la cara cuando entras en la ducha.
Es tarde, aunque para algunos ya sea pronto y arranque un día nuevo sin novedades. Adelanta el paso con brío, pero en seguida se da cuenta de que no, esta vez nadie va por delante. Ni sus padres, ni ella, ni su amiga... Soliloquio. Algunos están lejos, otros cerca, todos luchando por encontrar su sitio, de una u otra manera. Al final, Madrid era más puta y mala de lo que nos enseñaron. Ni rastro de la poesía. Tal vez mañana. La esperanza es lo último que se pierde.
Cuando se acuesta, las calles siguen oliendo a alcohol pasado de hora, gasolina quemada y amor a contratiempo. En esa hora en la que leer a Bukowski tiene un sabor diferente, más auténtico. Pero esta noche ni siquiera él tiene sus besos de contrabando, los que apenas le cuesta conseguir. Hasta eso está empezando a perder.
viernes, 31 de agosto de 2012
Troya
Poco a poco te vas quedando solo. La vida se convierte en aferrarse a los buenos recuerdos. Y en el miedo repentino que te da el futuro. Los amigos que te han ido acompañando a lo largo del camino se van yendo. Dejas de verlos. Repartidos a lo largo y ancho del planeta. De los que se hicieron mayores contigo ya van quedando cada vez menos.
Entonces es cuando a ti te vienen las dudas. Y no sabes si deberías seguir su camino o continuar un poco más en el que crees que es tu sitio. Y te dejas llevar por la absurda corriente de qué pasaría si fuese yo el que se larga. Si una buena mañana dijese que no quiero seguir aquí, que esto no me aporta nada, y me quiero perder por ahí. Conmigo mismo o con quien sea.
Dubitativo, entre copas, empiezas a cuestionar todos tus ídolos, todo aquello que creías incuestionable, intachable, inamovible. No sabes si es mejor tratar de salvar algo que probablemente no tenga salvación o si es mejor dejar de luchar y empezar con otra cosa, arrojar la toalla. Nunca se tiene la certeza absoluta de nada. La incertidumbre es la esencia de la vida.
Escribes, devuelves el folio a la papelera, redactas cartas para personas a las que desearías hablar, pero lo cierto es que siempre guardas el sobre antes de llegar al buzón, o ni siquiera sacas la carta de casa. Intentas buscar esos recuerdos, ese clavo ardiendo al que agarrarte con fuerza, pero no encuentras por qué sacar pecho, hincharte de orgullo. Eres un perdedor, sin más. Pero tampoco es grave, todos lo son y, si no, acabarán por serlo. Nadie gana eternamente.
Lo peor es que ya ni nos queda París. La ciudad, candente, se tornará en fuego pronto. Retornarán las llamas de Troya. Ya sólo te queda algún baño perdido o algún pub lleno de extraños en el que suenen los Stones. No has cumplido la promesa que te repetiste una y otra vez. Al final lo has dejado enfermar, poco a poco, mientras te ibas quedando solo. Tal vez alguien te echará de menos en algún lugar lejano, quizás Nueva Zelanda, Lituania o Méjico. Pero ni de eso puedes estar seguro. La mayoría de veces la vida va tan rápido que no concede tiempo ni para extrañar.
jueves, 30 de agosto de 2012
Catatonia
Consideras que tomar café, solo en un bar, es algo triste. Por eso cuando te acercas a la barra y pides tu café con hielo, después de dejar tus cosas en la mesa que vas a ocupar, te pones los cascos y haces que empiece a sonar la voz melancólica de alguna mujer. No importa lo qué diga, ni siquiera quién lo diga, te vale cualquier cosa. El quién es lo de menos. El caso es dejar de escuchar los murmullos que, crees, se forman a tu espalda. El caso es sentir, al menos, una lejana compañía, aunque ilusoria.
Miras hacia arriba y allí están, las altas cimas imperturbables. Esas que nunca vas a alcanzar, por mucho que lo intentes. Siempre habrá alguien que te empuje hacía abajo y te golpee cuando todavía tengas reciente la última bofetada. Así es como funciona el juego.
Sacas una libreta en la que empiezas a escribir. Mierda, todo mierda. Nada rescatable. Palabras enfermas, en fase terminal.
“Y aquellas hojas de papel tenían cáncer. Su escritura tenía cáncer”, escribió Bukowski.
Copias sus palabras en una página vacía, como recordatorio, no sabes de qué. Quizá de que seguramente no llegarás nunca a escribir como él. Probablemente tampoco lo estás buscando; si tuvieses que elegir preferirías llegar a hacerlo como John Fante. Pero te queda tan, tan lejos...
Mientras, tú, te limitas a deslizar por el papel palabras en estado catatónico.
lunes, 30 de julio de 2012
Geografía de los locales malditos
Hay toda una geografía de locales malditos. Cualquiera que haya paseado mucho por alguna ciudad, da igual Madrid que Londres, Barcelona o Nueva York, los habrá reconocido. Locales malditos, sí. Establecimientos en los que no importa el negocio que se abra, siempre termina quebrando. Son esos locales en los que si llevas viviendo más de diez años en la ciudad habrás visto albergar una peluquería, un sucursal bancaria, un bar de copas, un bufete de abogados o una charcutería, da igual, es indiferente. Es el establecimiento lo que está maldito.
Las grandes ciudades tienen estas pequeñas cosas. Son un terreno en el que la prosperidad parece destinada a aparecer, por lo menos en mayor medida que en otras zonas, pero a veces se dan estos fenómenos. Ni siquiera deberíamos tratar de entenderlo. Simplemente existen y cuando entras en la nueva pastelería, piensas un momento en cómo era la disposición cuando, anteriormente, aquel local era un tienda de bolsos y maletas.
Suele ser difícil averiguar de dónde proviene la maldición. Muy complicado. Verdaderamente se puede especular de tal manera que exista una historia adecuada a cada persona. Tal vez una muerte violenta en el pasado lo dejó maldito. O el mal fario de una sucursal bancaria que quebró y dejó sin ahorros a las familias que habían confiado en la entidad. Cualquier cosa. El ser humano está tan ávido de historias que cuando no tiene la certeza de la realidad, está dispuesto a aceptar cualquier relato, preferiblemente si este guarda una cierta lógica, aunque no siempre.
Los locales malditos son un termómetro de la sociedad. Ahora permanecen un poco más ocultos entre todos los que han ido echando el cierre los últimos años. Sin embargo, cuando los demás sean realquilados y los negocios empiecen a funcionar, los malditos serán traspasados una y otra vez con idéntico resultado.
Y la gran ciudad probablemente ni se de cuenta. El dolor será tan sólo una punzada breve, demasiado pequeña para ni siquiera intentar sanarla. Y sólo en contadas ocasiones queda una cicatriz visible a la luz del día.
Etiquetas:
calles,
ciudad,
ciudades,
crisis,
economía,
establecimientos,
locales malditos,
pequeño relato,
perder,
realidad,
tiendas,
vida
lunes, 16 de julio de 2012
Todo va bien
Un fragmento de algo más grande:
Todo va bien hasta que cualquier día te sientas tranquilamente, después de un mal día, y piensas que en realidad no es así, y que anteayer o el día anterior tampoco fueron mucho mejores. Y el caramelo de frambuesa ácida empieza a saber amargo.
Todo va bien hasta que te das cuenta de que nada es lo que parece. Todo el artificio queda al descubierto y los decoradores empiezan a mirarte con recelo cada vez que te los cruzas. Estás rodeado de gente a la que no conoces apenas, sólo porque así se han dado las circunstancias. Tu familia no te conoce tampoco, no sabe quién eres con exactitud. Nadie lo sabe. Y no, no tienes amigos. Esos que hasta ahora habías dicho que lo eran son sólo un grupo de gente a la que tú te aferras para no certificar lo que es inevitable, que todo el mundo vive y muere solo. Sin más. Son tu clavo ardiendo para soportar la frialdad de la ciudad. Bomberos que huyen a la hora de sofocar el fuego.
Todo va bien hasta que enciendes tu primer cigarrillo, hasta que das la primera calada y todas tus convicciones parecen hacerse humo. Ni siquiera estás en edad de empezar a fumar y no compartes el primer cigarrillo de tu vida ni con tu sombra. Eso también es un indicativo de que algo no marcha. Y ya no es consuelo que siempre haya alguien peor que tú. Qué mierda importa eso.
De repente lo ves todo claro. No te gustas, o más bien no te gusta nada de ese tío en el que te has convertido. Ese que te mira en el espejo cada mañana. Dudas del sistema, de tus habilidades, de tu felicidad, hasta de tu profesión, mientras se ha terminado el cigarrillo. Cierras los ojos. Ella te habla desde tu cabeza y prefieres no escuchar. Te hace ver las cosas de manera distinta y luego te devuelve a la realidad de golpe. Y tú ya estás cansado de todo eso. Piensas que puede ser la hora de terminar con todo. Puede que no valga la pena estar tan lejos de la poesía.
Todo va bien hasta que un puto día llega una mala noticia y todo se tambalea, y dudas. Dudas de todo y quisieras coger el primer tren rumbo a casa. Pero no sabes dónde queda la estación y además no tienes una casa a la que volver, ni siquiera un lugar dónde pasar la noche a gusto. No perteneces a ningún lugar. En ningún aeropuerto habrá nadie que porte un cartel con tu nombre y un bienvenido. No te hagas mala sangre pensando en que podría ser así.
¿Y tus amigos? No, ya dijimos que no, déjalo, es sólo una invención, una mentira piadosa. La ilusión de no estar solo aquí, entre tantos otros. Dentro de unos años te cruzarás con ellos y volveréis la vista cada uno hacia un lado para no tener que hablar.
Un escenario que mantiene abierto el telón. Nada más que ficción. Un puto show de Truman en el que alguien mirará ahora, desde quién sabe dónde y pensará: “Mira ese jodido imbécil. Se cree que escribiendo espantará sus fantasmas”. Una obra de tiempo indeterminado y variable en la que el reparto cambia según las necesidades del director, que sentado en su butacón, se ocupa de tener a los actores jodidos a un ridículo precio. Una novela de menos de cien lectores que arde con facilidad.
Todo va bien hasta que el cigarrillo se acaba, y enciendes otro, y, cuando este se acaba, otro, y al final te diagnostican cáncer. Es la vida. Una enfermedad mortal que cuando se reproduce estás jodido, pero que si no lo hace te permite aguantar hasta morir fruto de la vejez y la decrepitud. Un número indefinido de años de soledad establecidos como esperanza de vida. Nacer y al instante empezar a morir. Lo de vivir por el camino ya, incluso, empiezas a cuestionarlo. Y encima vuelve a ser lunes.
miércoles, 30 de mayo de 2012
La lectora de clásicos
Está leyendo en ese momento en el que la noche empieza a caer sobre los párpados como una losa insalvable. Ese momento del final del día en el que las manecillas del reloj circulan lentas, como sin engrasar, y el tiempo se cuenta ya no en minutos, si no en páginas o capítulos.
Desde que era una niña le gusta sentarse a leer novelas antes de dormir. Lee clásicos. Sabe que no sobra el tiempo. Hace años que dejó de leer obras modernas, salvo excepciones: regalos, recomendaciones muy fervorosas, y poco más. Antes de atreverse con autores vivos tendría que rendir un culto, al menos, a los grandes desaparecidos literarios. Sin embargo, frecuenta algunos círculos literarios en los que autores todavía vivos aún fuman y tragan alcoholes, lejos de prohibiciones.
Su mente está llena de ficciones, o de su poso, aunque a la hora de la verdad, es consciente de que la vida, a pesar de ser el centro de la Literatura, está lejos de ser lírica.
Lee despacio. Sin prisa, pero sin pausa. Y siempre con un miedo disfrazado de aislamiento noctámbulo. A veces toma cariño a algunos personajes hasta el punto de que, cuando prevé que se acerca su desenlace, desliza las páginas entre sus dedos, finos y largos, con un ritmo más lánguido. Odia, según dice, la manía de los escritores de matar a los personajes. A veces, cuando termina una novela en la que alguien fallece, guarda unos días de luto silencioso por quien corresponda y se queda un día entero sin leer. O incluso más de uno. Nunca me ha dicho si es verdad o no, pero pienso que en esos momentos odia a los escritores. Es más, sus ojos vidriosos, mientras cierra algún libro entre sus manos, me indican que incluso a mí me odia por jugar a ser Dios de esa manera.
Es difícil, porque tienes que acercarte mucho y no le gusta, pero si miras bien, dentro de sus ojos la oscuridad desvela, muy al fondo, la estela de personajes como Oliver Twist, la señora Dalloway, Aureliano Buendía o los protagonistas de los cuentos indios de Kipling. Quizá sea sólo un reflejo, una suerte de sombras chinescas que representan el espectáculo de los tiempos como si su retina se tratase del mayor de los teatros.
Sus ojos entonces son la mayor expresión de Literatura. Algo difícil de describir con palabras. Ni siquiera creo en la capacidad de Pablo Neruda para lograrlo. ¿Quizá Shakespeare? No sé.
Su biblioteca, no demasiado amplia, pues no cree en la necesidad de confiscar las palabras albergadas en un libro, está llena de volúmenes con restos de lágrimas sigilosas en las páginas de la muerte de algún personaje. Llora, sí, en ocasiones, aunque después no hace otra cosa que negar la evidencia, aún con los ojos quejumbrosos y los pómulos rojizos. Entonces comienza el duelo.
Recostada en la cama con la novela en las manos, me recuerda a la imagen de André Kertész en la que una mujer, en el umbral de la vida y la muerte, lee con pasión un libro, abstraída de todo lo que pasa alrededor, incluso del entorno horrible en el que se encuentra. Ella es hoy la representación de esa imagen, en pleno siglo XXI, de la juventud eterna, la encapsulación en el tiempo de esa lectora que, años después, vuelve a ser joven otra vez, en otro cuerpo, en otra vida, pero entre las páginas de la misma novela.
 |
| Hospice de Baune, 1929. André Kertész. |
Es la lectora de clásicos, que justo ahora suaviza la velocidad con la que pasa las páginas. Creo que en la historia en la que anda sumergida se acerca la muerte por algún lugar, quién sabe si no estará ya demasiado cercana a alguno de los personajes.
Sería feliz si, con el avance en las teorías literarias, los experimentos de Unamuno pudieran convertirse en realidad.
“Leer es vivir dos veces”, dijo Gamoneda.
Etiquetas:
André Kertész,
clásicos,
ficción,
historias,
lectora,
libros,
literatura,
personajes
miércoles, 25 de abril de 2012
A night in the Chelsea Hotel
Cuentan los que alguna vez han conversado con él que, cuando bebe algunas copas de más, y en la borrachera surge aliento nostálgico, suele hablar de ella. Hace muchos años ya de aquella noche pero la recuerda con la misma fuerza que la noche que escribió aquel poema lleno de rabia, como si el recuerdo quisiese cincelar, como si su memoria actuase desde entonces como un trozo de mármol en el que se escribe el epitafio de alguien que aún no había de morir.
Él cuenta siempre la misma historia. Ni una palabra de más, ni una de menos. Con las mismas palabras bravas y dulces que ella, que le abandonó de forma prematura, deslizaba con su tono de voz agudo y tejano.
Era aquel el Nueva York de finales de los sesenta. Nada que ver con la ciudad en la que vive ahora. Quizás el mejor tiempo que haya vivido, quizás no. Él, insultantemente joven respecto a su envoltura actual, reservó una habitación en el hotel con el único propósito de cruzarse con aquella semidiosa rubia que también era actriz. Sólo buscaba cruzarse con ella, ya pensaría qué decirle, si es que no callaba cuando se encontrasen. Le habían dicho que solía trasegar mucho por el ascensor del hotel.
Se montó solo. Su habitación estaba en uno de los últimos pisos. Aquellos edificios eran altos, y a la mitad de trayecto, en el piso 10 –siempre recuerda preciso-, se abrieron las puertas. Evidentemente no era Brigitte Bardot quien entró; lo hizo ella. Estaba buscando a un tal Kriss.
- Pues estás de suerte, nena, porque yo soy Kriss Kristofferson.
Ella se echó a reír. Era evidente que no lo era. El elevador continuó, como siempre hacen las máquinas, sin conciencia, y ella, seducida por esa confianza en sí mismo, seguramente empezase a hablarle de banalidades. Nunca el viejo suelta palabra de aquella conversación. Cuando el ascensor se detuvo en el piso de él, los dos ya sabían que iban a pasar la noche juntos. Allí mismo, en aquella habitación del Chelsea. Había saltado un resorte. Eso cuenta el viejo genio.
No se amaban, ni lo hicieron nunca, solamente aquella noche. “Ni siquiera pienso en ti a menudo”, le escribe el viejo en aquel poema. Supongo que lo que tuvo lugar allí fue un juego en el que, sencillamente, el uno se conformó con el otro. Probablemente se drogarían y beberían. Pero nunca, nunca, se amaron, salvo aquella noche. Escasas veces se rencontraron siquiera.
Él se llama Leonard. A pesar de que aquella noche la muerte era para él un destino lejanísimo e impensable, hoy está más cerca de ella que de la cincuentena. Hace tiempo que se convirtió en un genio, pero nada parece alegrarle lo suficiente, siempre lleva su sombrero calado impavidez hasta la frente.
Ella en cambio ya no está. Se llamaba Janis y hace mucho que ya no está. Murió joven, poco tiempo después de aquel encuentro, con el cuerpo y el tiempo consumidos como si tuviera ochenta años. No dejó un cadáver bello, nada más lejos de la realidad. Y con ella, dicen, murieron los años sesenta. Perdió la guerra antes de tiempo, aunque su vida no fue otra cosa que una derrota dulce. Hoy sólo revive unos instantes cuando suenan los acordes de su poema, convertido después en canción por él mismo. Está muerta, sí. Pero qué más da. ¿Quién puede asegurar que eso no la convierta en la más inteligente de todos?
Chelsea Hotel No. 2.
Etiquetas:
años sesenta,
canciones,
Chelsea Hotel No. 2,
cuento,
cuentos,
Janis Joplin,
Leonard Cohen,
música,
Nueva York,
pequeño relato
martes, 3 de abril de 2012
Bloomsbury
Una de las casas londinenses de Charles Dickens está en Bloomsbury. Este barrio de pequeñas viviendas oscuras, a lo largo de su historia, ha acogido a escritores de la talla de Woolf o Forster, numerosos artistas, o pensadores como Keynes, que también perteneció al llamado grupo de Bloomsbury.
El círculo de Bloomsbury, que se reunía en la casa de los Woolf en el primer tercio del siglo XX, aunaba un enorme interés por la Literatura, las Artes o las cuestiones relativas a la sociedad. Se puede decir que tenían una inquietud similar a la que Dickens mostró en sus novelas tiempo atrás.
Londres aún tiene una estrecha relación con la cultura. En el mismo barrio de Bloomsbury se mantiene abierto desde hace siglos el Museo Británico, muy cerca del 221B de Baker Street en el que se instaló Sherlock Holmes para poder desarrollar sus habilidades de investigación en el museo, entre caso y caso, y muy cerca también del número 48 de Doughty Street que habitó el propio Dickens.
La ciudad respira arte y literatura. Cualquier esquina puede ser ente artístico, desde la Tate Modern o la National Gallery hasta el Globe o el 84 de Charing Cross, en el que durante un tiempo estuvo abierta la librería Marks & Co. Londres está, además, llena de espíritus, de vivos y muertos, los fantasmas de Van Gogh y Turner, el de Norman Foster o una mezcla de los fantasmas victorianos y los contemporáneos.
En la abadía de Westminster está el rincón de los poetas. Allí se reúnen involuntariamente, defunción mediante, escritores de distintas épocas que formarían tertulias inverosímiles. Henry James, Rudyard Kipling, Thomas S. Elliot, Lord Byron, el matemático Lewis Carroll o el mismísimo Dickens, entre otros. Basta sólo con cerrar los ojos un momento para imaginarlos a todos a los pies del memorial erigido a Shakespeare.
Los domingos por la tarde los músicos callejeros tocan hasta el anochecer en la orilla del río. La ciudad sigue su rumbo caudaloso hacia un nuevo lunes. Mientras tanto, las obras arquitectónicas, protagonistas silenciosas tanto de libros como de películas, como el Big Ben, Trafalgar Square o el Millenium Bridge, se beben el cóctel de turistas y londinenses que regresan del partido de fútbol o del teatro, quién sabe si a Bloomsbury.
Galería de fotografías de Londres en Flickr
Galería de fotografías de Londres en Flickr
viernes, 23 de marzo de 2012
Las ventajas de la omnisciencia
Ser narrador omnisciente tiene sorprendentes ventajas. Sobrevuelan con su mirada una pequeña ciudad llena de edificios rojizos en la que algunas ventanas tienen las luces encendidas. Dentro de los hogares, las personas hacen su vida, ajenas a los hilos que las mueven y ya conocen su destino.
Un matrimonio pasa las últimas horas del día en casa: ella ve la televisión en el dormitorio, él ocupa el salón viendo el partido; una pareja recién casada hace el amor en la encimera de la cocina, una madre acuesta a su hijo en un dormitorio con planetas colgando de la lámpara… Ajenos a la mirada del narrador, recrean una vida, no notan los ojos posados sobre su nuca. En el último piso una joven sale de la ducha, con el pelo mojado, la toalla envuelta sobre el cuerpo tostado que gotea. Tampoco parece darse cuenta, o tal vez sí pero no le preocupa.
El narrador omnisciente lo sabe todo. Conoce todo sobre los personajes. Puede controlarlos a través de miedos que ni ellos han descubierto todavía. Él sabe cuando va a llover y por eso sale a pasear por su ciudad con un paraguas en la mano y lo abre justo en el momento en el que empiezan a caer las primeras gotas. Incluso sabe que un autobús va a atropellar a su personaje predilecto y por eso corre a cruzar la calle para intentar remediar en el último instante el fatal arrebato de su imaginación.
La omnisciencia narrativa supone una mirilla en cada casa. Es el embajador de Orwell, el germen de la inseguridad. Cuando la sospecha crece en la ciudad es porque los personajes empiezan a sentir que alguien los mira, los vigila, los tiene atados, en definitiva: determina su destino.
En una de las casas un hombre se sirve un bourbon, pensando que nadie lo sabe porque su esposa ya está durmiendo. No se da cuenta de que ahora su secreto es compartido. En el portal un chico es infiel a su novia. El narrador se jacta en su escritorio: sabe que algún día podrá chantajearlos y sacar réditos de su información.
Los narradores omniscientes también sienten compasión a veces. Es difícil que sean justos, al fin y al cabo actúan como deidades. Entre sus protegidos suelen tener a los propios escritores, personajes con los que comparten vivencias, y que generalmente los enternecen. Pero esto también depende de la propia experiencia del narrador. Como la vida misma.
Etiquetas:
literatura,
metaliteratura,
narrador omnisciente,
omnisciencia,
pequeño relato,
reflexión
lunes, 5 de marzo de 2012
De pronto es lunes
De pronto es lunes y te despierta una mala noticia. Una sola llamada hace que tu gran fin de semana quede relegado a un segundo plano y que te parezca muy lejano, cuando sólo hace unas horas que terminó. La vida continúa ahí fuera, exactamente igual que la dejaste anoche al acostarte, o eso parece. Para ti puede que sí, pero en según qué casos, la cosa cambia.
Llamas a alguien, ni siquiera sabes por qué o a quién, pero llamas. Necesitas hablar con alguien, oír la voz de otra persona que te cuente algo diferente a lo que acabas de escuchar. Llamas y sales a la calle. Alguien que te diga que todo es verdad, que ya te has despertado, que no estás soñando todavía. Andas con el teléfono en la mano, esperando que tras alguno de esos pitidos uno de tus contactos descuelgue y al otro lado de la línea alguien hable.
Caminas, solamente caminas. ¿Para qué? -piensas-, si al final no llegaré a ninguna parte. El tráfico te envuelve en seguida. Nadie se fija en que caminas sólo, ni en tu expresión de dolor, cercana al llanto. Eres insignificante y lo piensas, lo sabes, e incluso te regodeas de tu propia insignificancia. A nadie le importa una mierda lo que te haya pasado. No tenéis ni puta idea de lo que pasa o qué -gritas interiormente al resto, que corre, sube al autobús o lleva a los niños al colegio.
Caminas. Nadie coge el teléfono. Es posible que ni siquiera hayas marcado ningún número. Qué lejano se te antoja el sábado y cómo ha cambiado todo. Piensas en hablar con uno de tus amigos, pero está en Méjico, a tomar por culo, y no quieres despertarlo por el cambio de hora. Ya le avisarás, te dices. Al final acabas hablando con tu madre, cuya voz te tranquiliza un poco. Te paso a papá, resuelve cuando se os acaba la conversación y no sabéis qué deciros. Por lo menos hablar con ellos te tranquiliza un momento, pero en poco tiempo tu cabeza está dando vueltas otra vez.
Es Nacho ahora quien habla al otro lado. Notas en su voz ese tono del que no sabe muy bien cuál es tu situación. Comedido pero sin ser demasiado sobrio. Agradeces el gesto, posiblemente involuntario, pero lo agradeces. Es uno de los pocos amigos de verdad que tienes. Él, el chico que te dio la nefasta noticia, el propio protagonista de la historia y unos pocos más. Lo demás es pura escenografía. Figurantes con los que llenar tus calles para tratar de paliar una soledad insoportable. Proyecciones.
El edificio en el que estás parece a la vez un hospital y una cárcel. Quizás sea un manicomio, un psiquiátrico donde los locos creen ser libres. Tal vez. Pierdes la noción de tiempo y de lugar. De repente hay algo extemporáneo en todo. Al lado hay una soberbia mole gris que te entristece con su sola presencia. Seguramente no vuelvas allí nunca más, pero te agobias porque no encuentras la salida. Caminas, entras, sales, vas a la calle, te alejas, pero tu inconsciente siempre te acaba llevando a ese lugar angosto donde nada es lo que parece. Como una oscura metáfora de la propia mente humana y de la misma vida.
Por fin te suena el móvil. Es ella. Antes la habías escrito, pero no podía contestar. Las obligaciones, las putas obligaciones que no llevan a ninguna parte y nos roban el tiempo y la felicidad. ¿Qué hago yo aquí? -te preguntas. Hablas con ella un rato y su voz, al otro lado de la línea, ejerce un efecto balsámico similar al que hace la de tu madre. Te tranquiliza, te droga. Incluso puedes ver un lado positivo, sonríes. Hasta que cuelgas. Después, otra vez la misma historia.
En seguida vuelves a caminar solo. Es como si no quisieras parar; sólo caminar, preso de quién sabe qué. Te sales un momento de la fila de próximos cadáveres que circula por la acera. Bajas a la carretera, sin pensarlo, como si retases al destino y permaneces ahí parado unos segundos. Venga, estoy aquí, sacúdeme a mí también -pareces decir en tu más rotundo silencio. Vuelves a subir en cuanto un coche te pasa muy cerca. Al fin y al cabo sólo eres un cobarde más. Nada de héroes. Estás caminando de nuevo. Sabes que ese paseo no esconde ninguna razón concreta más que la de recordarte cruelmente que estás solo. Que todo lo que te rodea es artificio. Que nada es de verdad. Solo entre un millar de cuerpos. Solo. Solo. Solo...
Rozas con los dedos un teléfono en una cabina, te paras un segundo, como si esperases que sonara. No, las cabinas sólo suenan en las películas. La realidad es distinta. Aquí nadie te va a llamar para consolarte. Piensas en quién habrá hecho la última llamada desde ahí. Existen pocas posibilidades de que conozcas al que haya usado ese teléfono antes de que tú te parases frente a él. Poquísimas. Algo así como veinte entre siete millones. Ni siquiera sabes hacer el calculo porcentual que eso significa. Una cifra casi tan insignificante como tú entre todas esas personas. La ciudad es un puto hormiguero lleno de mierda y de esquinas con restos de fruta podrida y porquería.
Te has salido del camino y no sabes volver. O no sabes si quieres volver al redil. Nadie va a llamar a esa cabina, entérate ya y sigue con lo que tengas que hacer. Esa cabina sólo es una metáfora más. Espabila. Sólo eres un buen chico que anda algo perdido. Una mala noticia ha llevado el último fin de semana a un cajón de difícil acceso y ahora nada más eres un mendigo ocasional que busca una respuesta. Un don nadie que espera que un giro milagroso de la vuelta a una situación irreversible. Un iluso de esos que todavía creen en las historias de fantasmas y en la lotería.
Ni siquiera eres el único al que la vida golpea, como andas creyendo desde hace un rato. Para nada. Es más, seguro que antes de que acabe la semana conoces otra desgracia, puede que mayor que la tuya. Y ahora crees que todo supondrá un giro en tu manera de ver las cosas, pero te darás cuenta de que en pocos días, volverás a hacer todo de la misma forma que siempre. La vida a veces es tan mierda como las noticias que arrastra. Y en el fondo de todo, manchada de mierda y residuos orgánicos, está la justicia que algún día nos sirvió como eje. El mundo ideal es una patraña.
viernes, 27 de enero de 2012
Recuerdo de Berlín
Amanece otra noche oscura. Berlín es una ciudad fría, nivosa a veces. La calle remolonea silenciosa, sólo se oye el lento crepitar de los motores de los coches. Por momentos me recuerda a Madrid. Pero en seguida cambio de opinión cuando nadie me saluda ni me mira mal.
Los andenes de la S-Bahn están llenos de gente, atrincherados todos en sus abrigos. Sólo se dejan ver la parte superior del rostro, los ojos. Se empeñan en que no quede nada más expuesto al frío, con ahínco, como si tratasen de ocultar que debajo del abrigo no hay nada, que se han olvidado el resto de sus cuerpos en casa.
Algunos beben alcohol destilado en pequeñas botellas que se guardan en los bolsillos. Les ayuda a vencer al gélido crepúsculo industrioso. Nadie habla. Berlín es silenciosa en su propia esencia. Es difícil que alguien levante la voz aquí. Sólo los aviones que vuelan cerca de los edificios más altos perturban el silencio que no se atreven a romper ni ambulancias ni manifestaciones.
La vida transcurre en Berlín de la misma manera que en cualquier otra ciudad. Hoy en día las grandes capitales no se diferencian mucho unas de otras. Todas albergan espectros que se dejan llevar porque no saben hacia dónde caminan, que se relacionan los justo para asegurarse de que no están solos aquí.
Existen el amor, la rabia, la amistad y los celos, por supuesto. Y cuando llueve parece que el mundo esté de capa caída. Las iglesias, con sus emblemas a media asta, dejan caer el agua por sus canalones y sus tejados picudos, y los perros callejeros se refugian junto a los borrachos debajo de las ruedas de los coches o en los soportales más profanos.
Ay, Berlín, tan llena de luz y de oscuridad. Con tus noches más oscuras a medida que pasa el invierno, y con el suave aliento iconoclasta de tu kunst y tu cerveza en la garganta. Ciudad imperial e imperiosa como ninguna, con tu puerta de Brandenburgo, tu Nefertiti y tus rincones llenos de podredumbre, como los de otra cualquiera.
Etiquetas:
Berlín,
Brandenburgo,
ciudades,
kunst,
Nefertiti,
pequeño relato,
S-Bahn
jueves, 12 de enero de 2012
Antiguos santuarios
El chico se quedaba parado siempre delante de aquella librería. Cuando estaba cerrada, esperaba siempre a que abriese con cierta congoja. Alguna vez le vi entrar dentro y pasear ojeando algunos ejemplares, pese a que siempre que llevaba algún libro era del fondo de alguna biblioteca pública.
Tendría alrededor de trece o catorce años. Aún no había leído los grandes clásicos, pero empezaban a interesarle ya las obras inmortales. Se sentía muy atraído por los libros que veía desde fuera, además de por la chica que trabajaba dentro, a la que miraba embobado como se movía entre las estanterías.
La zozobra sólo le duraba hasta que la veía doblar la esquina y sacar la llave. Esperaba que, cuando pasasen unos pocos años, algún día al comprar algún libro ella hablase con él o le dejase su teléfono en alguna de las páginas. Mientras tanto se conformaba pensando en los libros que compraría cuando trabajase.
Con el paso de los años, aquella librería, que tenía también una sección de viejo, se había convertido en una especie de santuario para él. No había día que no pasase por delante al menos una vez. Los domingos cerraba, por lo que su angustia, aunque la viese cerrada al pasar, era menor. Había visto que muchas tiendas de libros cerraban últimamente, por eso tenía miedo de que cualquier día también le llegase la hora a la suya.
Cuando una librería cierra para siempre, la Literatura sufre un cambio radical en su totalidad. Algunos personajes mueren de repente en capítulos que no existían antes o contraen graves enfermedades que merman su idiosincrasia. Los protagonistas que sobreviven a cada liquidación sufren pensando que tal vez los próximos sean ellos. Hoy en día, con el aumento de clausuras, ya nadie quiere ser protagonista.
El chico vivía aterrado cada retraso de su adorada librera. Había leído algunas novelas como Oliver Twist, Canción de Navidad, Platero y yo o El viejo y el mar, y no contemplaba la posibilidad de volver a leerlos y que la historia fuese distinta. De la misma forma, cuando pudiese gastar en libros tanto dinero como pretendiese, quería leer los clásicos de la forma en que sus autores la habían escrito, sin cambios fortuitos.
Prácticamente la totalidad de establecimientos dedicados a las letras se habían convertido paulatinamente en peluquerías, centros veterinarios o bares de copas cool. Ya casi no se vendían máquinas de escribir, como la que tenía su padre. Los personajes habían asistido tristes a cada uno de estos cambios. Quizás Aureliano Buendía ya no era soldado, ni Gatsby tenía su mansión. Tal vez Ricardo Reis se había refugiado en alguna tienda de antigüedades porque era lo más parecido a su época que aún resistía.
De alguna manera, no se podía permitir eso. En su inocente cabeza pensó: “Si algún día sólo queda esta librería en la ciudad, lucharé porque nunca cierre”. Entonces miró cuántas monedas tenía en el bolsillo y, por primera vez, cruzó la puerta de cristal y madera decidido a comprar.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)