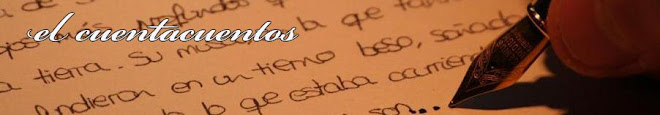No entendí nada hasta que caí tumbado en el pasillo estrecho de aquel tren, repleto de gente a ambos costados. La boca me sabía profundamente a hierro oxidado. Cuando aquella bala entró por el lado izquierdo del pecho no sentí dolor, tan sólo un pinchazo que creí que me supondría la muerte instantánea. El frío se había apoderado de mi cuerpo y mi piel se inundaba de un gélido sudor.
Lo que más me sorprendía era aquel frío repentino que había empezado a sentir en aquel preciso momento. Durante los primeros instantes después del disparo no conseguía saber qué era lo que había pasado. Ni siquiera sabía que me habían disparado, pero me di cuenta rápido. Pese al pinchazo en el pecho no sentía dolor alguno. ¿Habría marrado aquel tiro a bocajarro y mi sensación de parálisis vendría dada por la adrenalina y el miedo?
Comprendí, acto seguido, que no, cuando tosí y de mi boca saltaron borbotones de sangre. Me toqué el pecho y de allí emanaba un enorme charco carmesí que me manchó la totalidad de las manos de un rojo bastante oscuro y sobrio. Miré instintivamente al cielo, mientras luchaba con todas mis fuerzas contra un vértigo que estaba empezando a ganarme la batalla. Estaba azulado y recordé que aquella madrugada, cuando salí de casa, su color era purpúreo. En aquel instante, sólo pude acordarme de mi hermano pequeño, y agarré con fuerza la cadena de oro que me había regalado detrás, junto a la medalla en la que estaban grabados nuestros nombres.
Recuerdo, después, caer en la carretera, gris, agrietada, y repleta de agua y restos de basura. Vagamente, eso sí. Empezaba entonces a caer en un sueño profundo, similar a ese ensueño que te produce la calidez a una temperatura fría, y contra el que luchas inútilmente, pues siempre acabas cediendo. No entendía prácticamente nada. Lo último de lo que tengo una imagen clara es la repentina visita que me hizo una mujer rubia y alta, con el pelo largo, y muy delgada. Vestía un vestido de noche negro y su mirada era tajante. Al llegar a mi lado quise incorporarme y huir, salir corriendo de allí. Su presencia me puso los pelos de punta. Cuando percibió mi escalofrío posó su mano en mi herida abierta y sonrío. La tibieza de sus dedos, casi dentro de la herida, contrastada con mi sensación de frío penetrante, me hizo desvanecerme.
Acababa de despertar, entonces, en un tren, rodeado de gente sigilosa y casi fúnebre. Todos me miraban sin parecer sorprendidos. El expreso transitaba en mitad de un campo yermo y deshabitado en apariencia. Lo entendí entonces: mi pecho no tenía sangre y me levanté la camiseta enseguida, ni rastro de la herida. Aquello era la muerte, o mejor dicho el tránsito. La muerte era aquella mujer, y había ido a visitarme aquella misma noche. Esa mujer de la que ahora divisaba tan sólo su larga melena rubia, al fondo del pasillo, en la cabina de mandos, mientras sonaba la solitaria música de la fricción de las ruedas contra los raíles oxidados.
Lo que más me sorprendía era aquel frío repentino que había empezado a sentir en aquel preciso momento. Durante los primeros instantes después del disparo no conseguía saber qué era lo que había pasado. Ni siquiera sabía que me habían disparado, pero me di cuenta rápido. Pese al pinchazo en el pecho no sentía dolor alguno. ¿Habría marrado aquel tiro a bocajarro y mi sensación de parálisis vendría dada por la adrenalina y el miedo?
Comprendí, acto seguido, que no, cuando tosí y de mi boca saltaron borbotones de sangre. Me toqué el pecho y de allí emanaba un enorme charco carmesí que me manchó la totalidad de las manos de un rojo bastante oscuro y sobrio. Miré instintivamente al cielo, mientras luchaba con todas mis fuerzas contra un vértigo que estaba empezando a ganarme la batalla. Estaba azulado y recordé que aquella madrugada, cuando salí de casa, su color era purpúreo. En aquel instante, sólo pude acordarme de mi hermano pequeño, y agarré con fuerza la cadena de oro que me había regalado detrás, junto a la medalla en la que estaban grabados nuestros nombres.
Recuerdo, después, caer en la carretera, gris, agrietada, y repleta de agua y restos de basura. Vagamente, eso sí. Empezaba entonces a caer en un sueño profundo, similar a ese ensueño que te produce la calidez a una temperatura fría, y contra el que luchas inútilmente, pues siempre acabas cediendo. No entendía prácticamente nada. Lo último de lo que tengo una imagen clara es la repentina visita que me hizo una mujer rubia y alta, con el pelo largo, y muy delgada. Vestía un vestido de noche negro y su mirada era tajante. Al llegar a mi lado quise incorporarme y huir, salir corriendo de allí. Su presencia me puso los pelos de punta. Cuando percibió mi escalofrío posó su mano en mi herida abierta y sonrío. La tibieza de sus dedos, casi dentro de la herida, contrastada con mi sensación de frío penetrante, me hizo desvanecerme.
Acababa de despertar, entonces, en un tren, rodeado de gente sigilosa y casi fúnebre. Todos me miraban sin parecer sorprendidos. El expreso transitaba en mitad de un campo yermo y deshabitado en apariencia. Lo entendí entonces: mi pecho no tenía sangre y me levanté la camiseta enseguida, ni rastro de la herida. Aquello era la muerte, o mejor dicho el tránsito. La muerte era aquella mujer, y había ido a visitarme aquella misma noche. Esa mujer de la que ahora divisaba tan sólo su larga melena rubia, al fondo del pasillo, en la cabina de mandos, mientras sonaba la solitaria música de la fricción de las ruedas contra los raíles oxidados.