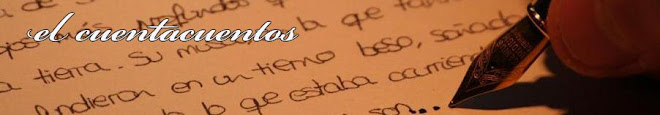Sus últimas palabras habían sido:
“Recuerda lo escrito en servilletas”.
Todos en la sala habían pensado que en aquel momento le había llegado, por fin, el delirio previo a la muerte definitiva. Sonrieron, incluso alguno echó a reír porque creyó que aquel había sido su último chiste. Todos menos ella. De repente su corazón aviejado se había encogido estrepitosamente. Su mente había viajado muchos años atrás en el tiempo, mientras él le agarraba con fuerza la mano y le sonreía sin dejar de mirarla.
“Pronto nos veremos”, le contestó ella, procurando que nadie les escuchase, como si guardasen ese secreto.
Meses después, comenzó a desempolvar las cajas que tenía por la casa, guardadas en muebles, que bien podrían haberlas guardado de una nueva guerra. Para esa labor pidió ayuda a su nieta, que como persona joven, tenía mayor agilidad a la hora de subir a las alturas.
“Buscamos una caja dorada, bastante antigua, a veces parece una especie de baúl de madera”, le indicó a su nieta.
El primer día no encontraron nada, y le pidió que volviese a la mañana siguiente. “Si no tienes nada mejor que hacer, hija”, dijo. A la misma hora que el día anterior sonó el timbre. Su nieta apareció detrás de la mirilla con una sonrisa alentadora y saludando con la mano al notar el movimiento de la mira.
“Gracias, hija, espero que hoy la encontremos”.
En seguida, tras tomar un rápido café que había preparado, se pusieron manos a la obra. Rebuscaron en muebles que hacía mucho tiempo no miraban, pero ni rastro encontraron de aquella caja.
“¿Qué había en ella, abuela?”.
“Cuando la encontremos”, fue su única respuesta.
Parecía como si la búsqueda de aquella caja hubiese supuesto para la abuela una inyección de vida, después de los días posteriores a su muerte. Por esta razón, su nieta decidió que la ayudaría a buscarla hasta que la encontraran, ya que las palabras de su abuela, además, habían suscitado un nuevo interés por este hallazgo.
“Ven, vamos a buscar en el arcón que había en nuestra habitación, creo que pueden estar ahí”, anunció la abuela.
Como si de una lucidez repentina se tratase, efectivamente, allí se encontraba, enterrada entre millones de papeles viejos, libros y cuadernos con recibos y anotaciones. La caja que, a veces, como en este caso, parecía un baúl. La sonrisa de la abuela fue tremenda y como anunció, tras cargarla pesadamente con sus manos, se sentaron en su cama y abrieron la tapa.
Salieron un montón de papeles, libretas, sobres aparentemente cerrados desde hacía un montón de años, incluso algún libro. Enseguida abrieron un sobre sin caligrafiar. La sonrisa brotó en el rostro arrugado de la abuela, que sacó servilletas y posavasos caligrafiados con su bonita letra. Pequeñas declaraciones de amor de tiempos inmemoriales. ¿Cómo se podría acordar aún de aquello? ¡Qué memoria! ¿Y cómo sabía que aún los guardaba? Se lo imaginaría.
Siguió sacando cosas de allí: poemas en servilletas, dibujos en pequeños trozos de papel rayado, direcciones en las que quedaban para encontrarse o recuerdos de los cafés en los que descansaban en sus paseos por la ciudad.
La felicidad había vuelto a la cara de la abuela, que incluso pareció que iba a arrancar pronto en lágrimas…
“Pronto nos veremos”, le contestó ella, procurando que nadie les escuchase, como si guardasen ese secreto.
Meses después, comenzó a desempolvar las cajas que tenía por la casa, guardadas en muebles, que bien podrían haberlas guardado de una nueva guerra. Para esa labor pidió ayuda a su nieta, que como persona joven, tenía mayor agilidad a la hora de subir a las alturas.
“Buscamos una caja dorada, bastante antigua, a veces parece una especie de baúl de madera”, le indicó a su nieta.
El primer día no encontraron nada, y le pidió que volviese a la mañana siguiente. “Si no tienes nada mejor que hacer, hija”, dijo. A la misma hora que el día anterior sonó el timbre. Su nieta apareció detrás de la mirilla con una sonrisa alentadora y saludando con la mano al notar el movimiento de la mira.
“Gracias, hija, espero que hoy la encontremos”.
En seguida, tras tomar un rápido café que había preparado, se pusieron manos a la obra. Rebuscaron en muebles que hacía mucho tiempo no miraban, pero ni rastro encontraron de aquella caja.
“¿Qué había en ella, abuela?”.
“Cuando la encontremos”, fue su única respuesta.
Parecía como si la búsqueda de aquella caja hubiese supuesto para la abuela una inyección de vida, después de los días posteriores a su muerte. Por esta razón, su nieta decidió que la ayudaría a buscarla hasta que la encontraran, ya que las palabras de su abuela, además, habían suscitado un nuevo interés por este hallazgo.
“Ven, vamos a buscar en el arcón que había en nuestra habitación, creo que pueden estar ahí”, anunció la abuela.
Como si de una lucidez repentina se tratase, efectivamente, allí se encontraba, enterrada entre millones de papeles viejos, libros y cuadernos con recibos y anotaciones. La caja que, a veces, como en este caso, parecía un baúl. La sonrisa de la abuela fue tremenda y como anunció, tras cargarla pesadamente con sus manos, se sentaron en su cama y abrieron la tapa.
Salieron un montón de papeles, libretas, sobres aparentemente cerrados desde hacía un montón de años, incluso algún libro. Enseguida abrieron un sobre sin caligrafiar. La sonrisa brotó en el rostro arrugado de la abuela, que sacó servilletas y posavasos caligrafiados con su bonita letra. Pequeñas declaraciones de amor de tiempos inmemoriales. ¿Cómo se podría acordar aún de aquello? ¡Qué memoria! ¿Y cómo sabía que aún los guardaba? Se lo imaginaría.
Siguió sacando cosas de allí: poemas en servilletas, dibujos en pequeños trozos de papel rayado, direcciones en las que quedaban para encontrarse o recuerdos de los cafés en los que descansaban en sus paseos por la ciudad.
La felicidad había vuelto a la cara de la abuela, que incluso pareció que iba a arrancar pronto en lágrimas…