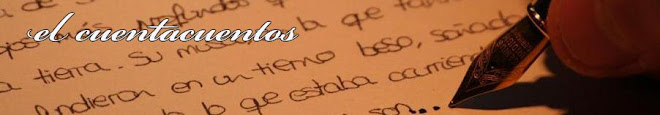Me asomo a la ventana, es tarde. La vista es siempre la misma, aunque por temporadas el attrezzo va rotando: luces de navidad en el árbol, lluvia brillante sobre la acera, el humo que desprende el calor sobre el asfalto en verano, hojas caídas… En la mayoría de hogares las luces ya están apagadas. Tan sólo quedan encendidas unas pocas habitaciones, no más de cinco, y la mía, en toda la manzana. Hoy es la Noche de Reyes.
La aguja de las horas ya sobrepasó la medianoche hace rato. Por un momento creo dormirme encima del teclado. La imagen se me nubla pero en seguida vuelvo a incorporarme, con la extraña sensación de haberme adormecido unas milésimas de segundo. No sé cómo me he levantado de la silla, he dejado atrás la mesilla con el ordenador, que sigue abierto, y me he dirigido al pasillo de la casa.
Hay luz en el salón. Antes de acostarme me decían siempre que tenía que dormirme pronto, si no los Reyes pasarían de largo al llegar a mi casa. Empiezo a comprobar si he preparado todo para que cuando lleguen se encuentren como en su casa de Oriente. He dejado mis zapatillas, bien limpias, al lado de la mesa del salón. Por supuesto, he preparado tres pequeñas copas y he colocado junto a ellas unos licores, por si quieren detenerse un rato a descansar y comer unos bombones o mantecados navideños.
Antes de venir a dormir, también dejé unos barreños en la terraza, repletos de agua. No sé cómo lo harán, pero creo que también hacen entrar a los camellos, para no dejarlos en la calle con este frío. Los camellos no me gustan, aunque mis padres me dicen que los deje entrar, que no van a hacer nada, asique yo hago caso. Al fin y al cabo se lo merecen, toda una noche trabajando para recorrer el mundo tiene que cansar. Mi madre siempre dice que luego descansan durante todo el año. ¡Es increíble, como pueden estar aquí hoy por la noche si esta mañana los vi en la tele y estaban en un desierto! Por eso son magos… Claro.
Espero que les gusten los pasteles y las botellas que les he dejado. Papá dijo que eran anís y bailes, o algo así. Por si acaso también les dejamos agua y algo que no tuviese alcohol. Él dijo que era por si tenían que conducir, aunque no lo entendí muy bien. Tengo frío en los pies. Con las prisas por beber agua he salido descalzo y el suelo del pasillo está muy fresco.
Hay luz en el salón. Miro en la habitación de mis padres, para avisarles, pero están durmiendo. Los bultos se notan sobre el colchón. Tienen que tener mucho frío también porque están tapados hasta la cabeza. No se les ve nada. Pero entonces… si ellos están durmiendo como todas las noches… ¿quién está en el salón? ¡Son ellos, está claro! ¡Algo se ha movido a través del cristal de la puerta! Jo, qué pena que el cristal tenga esos cuadritos que no dejan ver bien al otro lado… ¡Pero tienen que ser ellos! ¡Estoy seguro! Si papá y mamá duermen tienen que ser ellos… ¿¡Qué hago!? ¡Quiero verlos! Pero… si me descubren mirándoles a lo mejor se cabrean y no vuelven más. Me acercaré un poco más por si escuchase algo. Parece que susurran muy bajito. A lo mejor no quieren que mis padres los escuchen para no asustarles.
Mis padres siempre me han dicho que si veía o escuchaba algo esta noche no me acercase al salón, aunque viese una luz encendida y ellos estuviesen durmiendo. Los tres Reyes son buenos, no van a robar nada, ni a hacer nada malo en casa. Y los camellos son unos animales muy dóciles que se quedan obedientes al lado de sus barreños de agua, descansando del viaje. Aun así no hay que interrumpirles. Pero… ¡es que están tan cerca…! ¿Y si no les han gustado los polvorones y las bebidas y quieren otra cosa pero no la cogen porque no tienen mucho tiempo de quedarse? Pero no puedo desobedecer. Si voy y no vuelven nunca más, mis padres sabrán que es por mi culpa y se enfadarán conmigo.
Volveré a la habitación e intentaré dormirme muy rápido para que la mañana llegue antes y pueda despertar a mis padres y contarles que los he visto en el salón. Van a alucinar cuando se lo diga. Jo, ¡ni se lo van a creer! Tengo mucha suerte… he visto la luz en mi salón mientras me dejaban regalos y ellos no lo saben. ¡Se lo diré en la carta del año que viene!
¡No! Mi hermano pequeño se ha despertado y ha empezado a llorar. Ahora alguien saldrá a cogerle… ¡Tengo que volver corriendo o si no me verán en el pasillo! Oigo que en el salón se ha abierto un poco la puerta justo cuando yo he cerrado la de mi cuarto y me he tapado hasta la cabeza, como mis padres. A lo mejor los Reyes se han dado cuenta de que lloraba y van a calmarle, pero si pasan aquí tengo que estar dormido o cerrar los ojos con fuerza para que lo parezca por lo menos.
Parece que veo raro. Como si los ojos se me hubiesen llenado de humo o niebla. Como si se me empañasen o algo. La luz que entra por la ventana está borrosa. Tengo sueño. Parece que se me cierran los ojos, pero en seguida se me vuelven a abrir de golpe.
Despierto. Ya es de día. Es la mañana de Reyes. Mi hermano sale de la habitación con la marca de las sábanas en la cara. Ya es casi más alto que yo. Se burla: “A ver si renuevas el pijama que es pequeñísimo. Parece que esta noche ha encogido y todo, macho…”. Mis padres saludan desde la habitación, sin salir de la cama aún. Miro mis piernas. Este pantalón me queda más corto que ayer... y las mangas tampoco me cubren la totalidad de los brazos. Espero que los Reyes me hayan regalado uno nuevo.