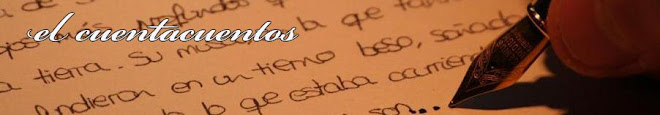Flanelle era francesa. No le gustaba salir a la calle si no era necesario, prefería siempre quedarse al calor del hogar compartido. Siempre detestó mojarse, pero cuando llovía se rendía a mirar la calle desde lo alto, protegida por el muro infranqueable que suponía el cristal de la ventana. Adoraba estar entre sus brazos, allí sentía la seguridad de quien se siente invencible, y se regocijaba dando vueltas entre ellos. Cuando su compañero escribía, pasaba los minutos sentada en el suelo con la espalda cerca del radiador caliente. Se amaban.
Theodor, en cambio, entraba y salía sin ningún tipo de concierto. Siempre había sido el más independiente y no necesitaba sentir el calor ni el refugio de un cobijo. Caminaba raudo entre los coches y cada vez que podía subía al tejado de la residencia para observar cómo los hombres perdían sus días entre prisas y remordimientos ahí abajo. Un día, cuando era pequeño, corría por una escalera de incendios; un inoportuno resbalón le hizo precipitarse dentro de la casa.
Flanelle, aún muy joven, estaba sentada en el sillón, al lado del escritor que aporreaba una máquina vieja, que podría haber despertado incluso a los limpiadores de estrellas, tan lejanos allá arriba. Sus miradas se cruzaron un momento, pero el estrépito ocasionado por la caída hizo que el dueño de aquella casa se levantase a comprobar qué había pasado.
¿Estás bien?, le dijo al levantarlo, acariciando su espalda dolorida por el golpe contra el parquet. En lugar de reprenderlo por colarse en su casa o por correr por la escalera de incendios, le ofreció agua y algo de comer. Era un hombre muy simpático, sin duda. Cualquier otro se hubiese levantado pegando gritos y bandazos y él hubiese tenido que salir huyendo en seguida.
Desde entonces aquella casa se convirtió en una especie de hogar ocasional para Theodor, huérfano desde hacía un tiempo, solitario callejero parisino. Algunas veces esperaba en el portal a que alguien le dejase subir, otras, su agilidad le permitía llegar hasta el lugar por el que entró la primera vez.
Flanelle y Theodor. Theodor y Flanelle. Testigos directos de la obra de aquel loco que escribía en el viejo armatoste y escuchaba combates de boxeo en la radio hasta la madrugada. Pocas veces salieron juntos a la calle. Como ya es sabido, Flanelle prefería salir poco y, si lo hacía, era casi siempre sola. Sin embargo Theodor representaba justo lo contrario. En ocasiones pasaba largos días sin aparecer, callejeando por ahí mientras malgastaba alguna de sus vidas. Pero siempre volvía, generalmente empapado, cuando había tormenta.
Sus arrumacos al llegar eran algo así como pequeños zarpazos desabrigados en el rostro de sus compañeros. Cuando tardaba mucho en regresar, Flanelle le castigaba con un sugerente vacío. Se ocultaba durante un rato hasta que, por fin, salía de alguna habitación con la elegancia propia de quien sólo siente indiferencia por el recién llegado. Su relación con Theodor siempre fue un zarandeo tan a punto de desvanecerse como de encarrilarse y perseverar recto hasta el fin de los días. El escritor redactó algunos textos sobre ellos, que leía a Theodor, al que decía que en alguna de sus anteriores vidas había sido crítico literario.
En 1982 Flanelle perdió la última de sus vidas, trayendo la muerte a la casa. Días después la invitada retornó para llevarse a Carol con ella. A partir de entonces, la decadencia del escritor fue mayúscula. Cayó en una depresión que le llevó a pedir que esa mujer de negro volviese otra vez y le dejase ir al lugar donde estuviese Carol. Lo hacía indirectamente, con mensajes que pintaba en una pared, hasta que dos años después, la emisaria que la muerte había enviado en forma de leucemia le invitó a marchar con ella.
Había muerto el escritor que siempre pareció joven, ese al que la extraña enfermedad que tenía en la piel no le permitía envejecer y siempre mostraba la misma apariencia. Ese que todos queremos llegar a ser. El escritor al que dos años atrás Flanelle y Carol, dos de los amores de su vida, le habían indicado el último camino por recorrer. El mismo hombre que, tiempo atrás, había acogido a Theodor, que marchó entonces solitario, como siempre, a enterrar las pocas vidas que le quedaban. Cuentan que alguna vez volvió, pero nunca congenió con los nuevos inquilinos de la casa de Julio.
Theodor y Flanelle