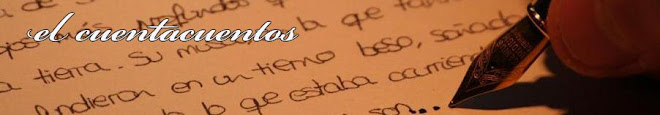Viaja siempre que tiene la oportunidad, y le gusta quedarse con algún recuerdo especial de cada una de las ciudades que escoge. Nunca fue entusiasta de los típicos recuerdos despersonalizados que se diseñan para que la multitud los acapare dentro de sus maletas, llenas de camisetas con el nombre de la ciudad en cuestión o figuritas e imanes con los monumentos célebres. Prefiere llevarse en la memoria esos pequeños detalles que hacen especial a una ciudad.
Si le preguntas por un recuerdo de Berlín, ella te hablará sin dudar un segundo sobre la suavidad de las manos del camarero que le devolvía las monedas cada mañana. Ninguna otra cosa, sólo eso. De Lisboa siempre recordará aquellos fados que sonaban de manera interminable en aquella cuesta que la subía a su albergue; y de París, la colonia de aquel chico con el que habló en lo que dura un paso de peatones. Y aquella conversación, a su lado, en Roma: “Colócalo aquí, que hay un huequito en la verja. Hazle una foto. Ahora siempre estará aquí, pase lo que pase”.
Una tarde en Nueva York la invitaron a un helado de vainilla. Se le olvidó preguntar el nombre de la calle y pasó un par de tardes enteras caminando sin rumbo para volver a encontrar la heladería. La segunda tarde, un chico, que por su voz debía ser mejicano, le preguntó qué andaba buscando y la guió allí. Siempre recordará aquel sabor y el sonido de su voz áspera pero agradable. La arena que trajo desde El Cairo dentro de los zapatos, y no descubrió hasta dos días después de llegar a casa, o el intenso olor a césped recién cortado que se acoplaba con el de la lluvia en aquel parque en Londres.
En su estantería no hay figuritas de la Torre Eiffel, ni suvenires de esa índole. Ni siquiera de su pared cuelgan fotografías en las que aparezca ella junto a la sirena de Copenhague, ni delante del Palacio de Cristal de Madrid. La mayoría de las veces ni siquiera los recuerda en su mente. No lo necesita. Viajar es para ella otra cosa.
Paula hace años que no ve todos estos detalles. Perdió la vista cuando tenía veinticuatro años y desde entonces se tuvo que acostumbrar a portar otro tipo de recuerdos en su equipaje. Las manos de un camarero, la arena de la playa deslizándose entre sus dedos, el olor de una pastelería en una calle de París, o las palabras de una pareja al colocar el típico candado con su fecha en el puente de Milvio. Los recuerdos que muchas personas no son capaces de memorizar por el simple hecho de ver. Porque la peor ceguera es la que no se conoce. La del que aparentemente sí ve.
Si le preguntas por un recuerdo de Berlín, ella te hablará sin dudar un segundo sobre la suavidad de las manos del camarero que le devolvía las monedas cada mañana. Ninguna otra cosa, sólo eso. De Lisboa siempre recordará aquellos fados que sonaban de manera interminable en aquella cuesta que la subía a su albergue; y de París, la colonia de aquel chico con el que habló en lo que dura un paso de peatones. Y aquella conversación, a su lado, en Roma: “Colócalo aquí, que hay un huequito en la verja. Hazle una foto. Ahora siempre estará aquí, pase lo que pase”.
Una tarde en Nueva York la invitaron a un helado de vainilla. Se le olvidó preguntar el nombre de la calle y pasó un par de tardes enteras caminando sin rumbo para volver a encontrar la heladería. La segunda tarde, un chico, que por su voz debía ser mejicano, le preguntó qué andaba buscando y la guió allí. Siempre recordará aquel sabor y el sonido de su voz áspera pero agradable. La arena que trajo desde El Cairo dentro de los zapatos, y no descubrió hasta dos días después de llegar a casa, o el intenso olor a césped recién cortado que se acoplaba con el de la lluvia en aquel parque en Londres.
En su estantería no hay figuritas de la Torre Eiffel, ni suvenires de esa índole. Ni siquiera de su pared cuelgan fotografías en las que aparezca ella junto a la sirena de Copenhague, ni delante del Palacio de Cristal de Madrid. La mayoría de las veces ni siquiera los recuerda en su mente. No lo necesita. Viajar es para ella otra cosa.
Paula hace años que no ve todos estos detalles. Perdió la vista cuando tenía veinticuatro años y desde entonces se tuvo que acostumbrar a portar otro tipo de recuerdos en su equipaje. Las manos de un camarero, la arena de la playa deslizándose entre sus dedos, el olor de una pastelería en una calle de París, o las palabras de una pareja al colocar el típico candado con su fecha en el puente de Milvio. Los recuerdos que muchas personas no son capaces de memorizar por el simple hecho de ver. Porque la peor ceguera es la que no se conoce. La del que aparentemente sí ve.