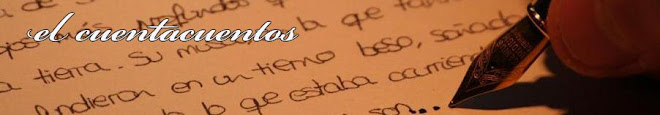Te has lanzado a la parte ancha de mi cuello. Sin más. Después de mirarme medio segundo sin decir nada. El movimiento ha sido rápido. Somos dos. Desde fuera lo que se ve son dos gatos jugando a pelearse cada uno por llegar primero al cuello del otro. Somos gatos, panteras, leones… de movimientos felinos.
De movimientos rápidos, ágiles, y a veces desgarrados. Violento amor el de los gatos, pensarán los humanos que nos vean desde fuera. Me erizas la piel. Me has marcado, dos heridas en la espalda, dos arañazos en la dorsal. Pero las cicatrices no duelen. Tus ojos se detienen otro medio segundo, insinuando una tregua, pero al instante otro movimiento excesivamente rápido que no acierto a rebajar. Los dos gatos se revuelcan por el césped verde, podría escribir otro humano que lo viese desde lejos; así es, y aunque parece que hayas ganado porque has llegado tú primero, eso es evidente, en seguida mis uñas afiladas salen y se clavan en tu parte alta del pecho. Maúllas medio instante. Da la impresión de que hoy el tiempo transcurre en medios.
Pero uno de tus caninos, qué ironía, se ha clavado muy fuerte en lo que sería mi principio del hombro si fuese un hombre. Se detienen las miradas de los otros en nuestra contienda. A veces resultan sorprendidas. Una gata persa intenta morder a un erizado gato callejero, un león se defiende a zarpazos del ataque, pero la pantera se abalanza otra vez. Más miradas. Maullidos, saltos y vueltas, en mitad del juego. Ajenos.
Media vuelta, por fin algo de calma, aunque me gustaba ese ajetreo y esa especie de juego que nos traíamos entre manos, que dirían las personas. Me giro, ya hemos guardado las uñas, aunque es seguro que volveremos a usarlas… Han salido mis heridas a la luz y las has visto. Intentas curarlas con dóciles y pequeños lametones, me encanta y ronroneo, porque esta vida de gato me hace sentir muy libre e independiente.
De movimientos rápidos, ágiles, y a veces desgarrados. Violento amor el de los gatos, pensarán los humanos que nos vean desde fuera. Me erizas la piel. Me has marcado, dos heridas en la espalda, dos arañazos en la dorsal. Pero las cicatrices no duelen. Tus ojos se detienen otro medio segundo, insinuando una tregua, pero al instante otro movimiento excesivamente rápido que no acierto a rebajar. Los dos gatos se revuelcan por el césped verde, podría escribir otro humano que lo viese desde lejos; así es, y aunque parece que hayas ganado porque has llegado tú primero, eso es evidente, en seguida mis uñas afiladas salen y se clavan en tu parte alta del pecho. Maúllas medio instante. Da la impresión de que hoy el tiempo transcurre en medios.
Pero uno de tus caninos, qué ironía, se ha clavado muy fuerte en lo que sería mi principio del hombro si fuese un hombre. Se detienen las miradas de los otros en nuestra contienda. A veces resultan sorprendidas. Una gata persa intenta morder a un erizado gato callejero, un león se defiende a zarpazos del ataque, pero la pantera se abalanza otra vez. Más miradas. Maullidos, saltos y vueltas, en mitad del juego. Ajenos.
Media vuelta, por fin algo de calma, aunque me gustaba ese ajetreo y esa especie de juego que nos traíamos entre manos, que dirían las personas. Me giro, ya hemos guardado las uñas, aunque es seguro que volveremos a usarlas… Han salido mis heridas a la luz y las has visto. Intentas curarlas con dóciles y pequeños lametones, me encanta y ronroneo, porque esta vida de gato me hace sentir muy libre e independiente.