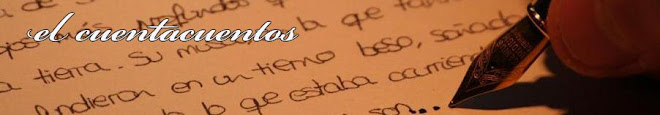Está leyendo en ese momento en el que la noche empieza a caer sobre los párpados como una losa insalvable. Ese momento del final del día en el que las manecillas del reloj circulan lentas, como sin engrasar, y el tiempo se cuenta ya no en minutos, si no en páginas o capítulos.
Desde que era una niña le gusta sentarse a leer novelas antes de dormir. Lee clásicos. Sabe que no sobra el tiempo. Hace años que dejó de leer obras modernas, salvo excepciones: regalos, recomendaciones muy fervorosas, y poco más. Antes de atreverse con autores vivos tendría que rendir un culto, al menos, a los grandes desaparecidos literarios. Sin embargo, frecuenta algunos círculos literarios en los que autores todavía vivos aún fuman y tragan alcoholes, lejos de prohibiciones.
Su mente está llena de ficciones, o de su poso, aunque a la hora de la verdad, es consciente de que la vida, a pesar de ser el centro de la Literatura, está lejos de ser lírica.
Lee despacio. Sin prisa, pero sin pausa. Y siempre con un miedo disfrazado de aislamiento noctámbulo. A veces toma cariño a algunos personajes hasta el punto de que, cuando prevé que se acerca su desenlace, desliza las páginas entre sus dedos, finos y largos, con un ritmo más lánguido. Odia, según dice, la manía de los escritores de matar a los personajes. A veces, cuando termina una novela en la que alguien fallece, guarda unos días de luto silencioso por quien corresponda y se queda un día entero sin leer. O incluso más de uno. Nunca me ha dicho si es verdad o no, pero pienso que en esos momentos odia a los escritores. Es más, sus ojos vidriosos, mientras cierra algún libro entre sus manos, me indican que incluso a mí me odia por jugar a ser Dios de esa manera.
Es difícil, porque tienes que acercarte mucho y no le gusta, pero si miras bien, dentro de sus ojos la oscuridad desvela, muy al fondo, la estela de personajes como Oliver Twist, la señora Dalloway, Aureliano Buendía o los protagonistas de los cuentos indios de Kipling. Quizá sea sólo un reflejo, una suerte de sombras chinescas que representan el espectáculo de los tiempos como si su retina se tratase del mayor de los teatros.
Sus ojos entonces son la mayor expresión de Literatura. Algo difícil de describir con palabras. Ni siquiera creo en la capacidad de Pablo Neruda para lograrlo. ¿Quizá Shakespeare? No sé.
Su biblioteca, no demasiado amplia, pues no cree en la necesidad de confiscar las palabras albergadas en un libro, está llena de volúmenes con restos de lágrimas sigilosas en las páginas de la muerte de algún personaje. Llora, sí, en ocasiones, aunque después no hace otra cosa que negar la evidencia, aún con los ojos quejumbrosos y los pómulos rojizos. Entonces comienza el duelo.
Recostada en la cama con la novela en las manos, me recuerda a la imagen de André Kertész en la que una mujer, en el umbral de la vida y la muerte, lee con pasión un libro, abstraída de todo lo que pasa alrededor, incluso del entorno horrible en el que se encuentra. Ella es hoy la representación de esa imagen, en pleno siglo XXI, de la juventud eterna, la encapsulación en el tiempo de esa lectora que, años después, vuelve a ser joven otra vez, en otro cuerpo, en otra vida, pero entre las páginas de la misma novela.
 |
| Hospice de Baune, 1929. André Kertész. |
Es la lectora de clásicos, que justo ahora suaviza la velocidad con la que pasa las páginas. Creo que en la historia en la que anda sumergida se acerca la muerte por algún lugar, quién sabe si no estará ya demasiado cercana a alguno de los personajes.
Sería feliz si, con el avance en las teorías literarias, los experimentos de Unamuno pudieran convertirse en realidad.
“Leer es vivir dos veces”, dijo Gamoneda.