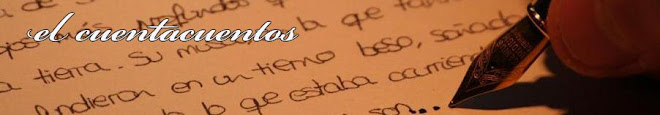Asisto, ensimismado, al desfile de paraguas que tiene lugar en la calle. No veo nada más que esas figuras hexagonales de colores, los codos y las piernas de quienes los portan como un estandarte. A veces me sorprende una gota que golpea con furia la tela y sale despedida en mil pedazos hacia el suelo encharcado. La lluvia y sus formas poéticas. ¿Existe una figura literaria más potente que la lluvia? ¿Quizás un paraguas roto que ya no alcanza a hacer su función?
Los hexágonos de colores se mueven descontrolados ahí abajo mientras yo, refugiado en la ventana de esta biblioteca, observo la danza correosa que protagonizan. Veo uno de color rojo bajo el que me imagino una mujer fatal. Uno de esos labios carmesí de pantalla de cine. ¿Cuánto valen los tópicos? También hay uno grande y blanco, cuya forma desde lo lejos parece más bien octogonal, sobre el que se distinguen tipografías de periódico. Por la vestimenta que se adivina de cintura hacia abajo, es casi seguro que lo porta un hombre. Al parecer, buena fachada. Tal vez la figura de un escritor fracasado, un periodista que inventa noticias o un corrector de estilo que acude decidido a asesinar al último novelista que ha pasado por sus manos.
La plaza, que se acurruca bajo el edredón de la lluvia, se ha convertido en una cabalgata de formas de colores que van y vienen. A la altura de la parada de autobús, en cambio, el desfile adquiere carácter de formación militar. Los colores se solapan y parecen sobrexcitados, corriendo de un lado a otro rápidamente. La localidad, que antes fue dormitorio, ha pasado a ser una ciudad paragüero. En mitad de la plaza avanza lo que por su andar lánguido y gradual parece ser un anciano. No alcanzo a verle más allá de mitad del pecho. Todo lo demás lo cubre un sobrio paraguas de luto. Sí consigo ver que va bien vestido, incluso la corbata añil encajada entre las solapas grises de su traje. Elegante, parece acudir lentamente, como si no quisiese llegar nunca, a su propia vigilia. Calculo que ya no debe andar muy lejos de allí.
En contraposición, a su lado se acaba de cruzar la vitalidad de un Mickey que corre, salta y salpica el agua de los charcos a su madre, la única mujer que anda descubierta, como si disfrutase de la lluvia en su rostro de agua y rímel. El viejo parece decir algo, ha estirado la mano saludando a la pequeña, que lleva un abrigo rosa, y cuyos gritos alborozados atraviesan el cristal grueso de la biblioteca. Me imagino una leve sonrisa en el rostro del anciano, mientras rememora el tiempo en que él era quien correteaba con el paraguas de alguno de los superhéroes de la época. O las tardes de otoño, cuando jugaba al fútbol encima de los charcos, imaginando que salían victoriosos del césped calado del Vicente Calderón.
Un paraguas puede simbolizar cualquier cosa que puedas imaginarte. Bajo un paraguas puede esconderse el llanto del desamor o puede brotar una amistad. Alguno de estos hexágonos de colores mantiene seca una historia, mientras alguien lee. Bajo un paraguas se puede hacer el amor, de muchas maneras, pero también se puede romper el mismo. Los días de lluvia son propicios para ambas cosas. Y para la literatura. También pueden inspirar una sinfonía, gota a gota, o hacer que algún escritorzuelo junte cuatro líneas seguidas. Sólo es necesario alguien que sepa mirar.