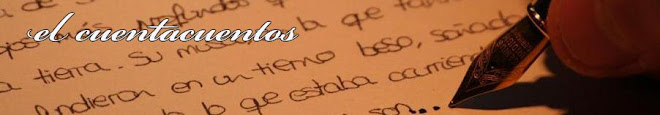Lejos del ruido y de cualquiera. En la azotea de la ciudad sopla un ligero viento de verano. Últimamente los días se han vuelto algo más fríos y en las alturas se nota más el cambio. Arriba hay una exposición fotográfica sobre Madrid, que tiene como telón de fondo la propia ciudad, privada de buena parte de su tráfico por las fechas estivales.
El ascensor está lleno. ¡Qué agobio los ascensores grandes llenos de gente! Si al menos fuese de cristal… Pero ella se sumerge en la atmósfera nada más frenar en seco el ascensor con ese típico pitido, carente de sentido, con el que suelen hacerlo todos.
Un delicado viento, a veces cadencioso y algo alicaído, golpea su melena perpleja, mientras su mirada rizada, hace abrir sus pupilas para canalizar lo que ve. Desde su atril de elevada notoriedad, los oídos sienten como un ínfimo hilo de voz sale de la garganta. “¡Ala!”. Se ha oído desde lejos su propia voz, aunque desde ahí arriba, en el balcón que custodia una colosal Atenea, todo parece infinitesimal.
 Cuando ve la imagen, en posición de salvaguardia, en su mente suena una canción, que nombra Atenea a alguien por su belleza, al contrario de lo que todos hacen, venerando a Afrodita. Le gusta porque le parece diferente. Posiblemente, al estar sola, nadie se haya dado cuenta de cómo ha ido cambiando su rostro, hasta llegar a denotar una emoción que ni ella sabría explicar.
Cuando ve la imagen, en posición de salvaguardia, en su mente suena una canción, que nombra Atenea a alguien por su belleza, al contrario de lo que todos hacen, venerando a Afrodita. Le gusta porque le parece diferente. Posiblemente, al estar sola, nadie se haya dado cuenta de cómo ha ido cambiando su rostro, hasta llegar a denotar una emoción que ni ella sabría explicar.Se estremece al sentirse dueña de sí misma y de la ciudad. De los coches que circulan ahí abajo, de la gente que camina sin saber que alguien la observa desde arriba, de su vida, de sus actos, de su confianza y cariño en las personas. Se siente dueña y de repente se siente grande, como un icono que acompañe a la diosa en las alturas.
Se sabe libre, mientras en la fachada de enfrente aparecen unas palabras sin sentido alguno. La última que lee le confirma lo que estaba empezando a pensar. Volar. Volar sobre Madrid, elevarse un momento sobre los pensamientos que asolan a sus conciudadanos y que cargan los oídos de algunos de plegarias que nunca se van a cumplir. Volar sola. Y libre.
 En ese momento, mientras mira al horizonte, donde un bronceado carro de cuadrigas es tirado por un soldado sobre el cielo gris y asfaltado de la metrópoli, alguien le roza el brazo. Entonces sabe que no viaja sola, que ahí está otra persona, con la que puede volar, si así lo quiere. Sin alzar los pies del suelo.
En ese momento, mientras mira al horizonte, donde un bronceado carro de cuadrigas es tirado por un soldado sobre el cielo gris y asfaltado de la metrópoli, alguien le roza el brazo. Entonces sabe que no viaja sola, que ahí está otra persona, con la que puede volar, si así lo quiere. Sin alzar los pies del suelo.