Suena la rasgada voz de Barry White en el hilo musical de alguna radio desconocida, en la habitación contigua, de otra vivienda. La voz de las primeras citas, recordaba que así la había mentado su padre, devoto del artista, en alguna ocasión. Pensó que, a través de aquella pared comenzaba alguna relación entre dos nuevos enamorados. La ironía le llevó a dibujar una mueca de sonrisa que ella descubrió al mirarle, sin llegar a entenderla. Es como si aquella pareja inexistente, invisible, les hubiese arrebatado el amor para quedárselo entre sus cuatro paredes.
Su relación se había deteriorado mucho en los últimos meses, aunque aparentemente todo continuaba igual que antes. Pero todo caduca, y hay que saber apreciar muy bien la fecha marcada, antes de ensoñarse sin remedio. En la última bronca ella había mencionado, amenazante, que aquello no podía seguir así, a lo que su cuerpo respondió con un silencioso escalofrío que acarició su espalda hasta el principio de la nuca.
Así llegó la discusión, aquella tarde, en el cuarto de ella, que tantas veces había abrigado su desnudo amor. Y sonó más fiera y más amenazante que nunca. El tiempo les había llevado a cambiar la forma de zanjar sus choques: al principio llegaba un momento en que alguno de los dos se echaba a reír, con lo que todo se terminaba; pero ahora, ahora era distinto, no era tan fácil. Ambos se ofuscaban y costaba un mundo que alguno de los dos volviese a hablar.
Ese fue el motivo por el cual él decidió olvidar la discusión, al minuto de producirse, y sentarse en la cama, a su lado, cogiéndola por los hombros. La besó el cabello, que guardaba el mismo olor que había deseado oler cada noche hacía ya un largo tiempo.
La voz negra de la otra habitación continuaba su recital para enamorados: “You are the first, my last, my everything”. Ella se sobrepuso a aquellos versos:
- Estoy muy cansada de todo esto. No podemos estar así.
No supo, o tal vez quiso no saber contestar. La apretó contra su pecho y suspiró fuerte. Ella le correspondió con otro fuerte suspiro. Cuando alzó los ojos para mirarle, le descubrió sus cartas en forma de unos vidriosos ojos de café, que quedaron muy cerca de su cara. Tras mirarse un par de segundos una lágrima descendió por su mejilla. Quizás para contener aquel torrente que se avecinaba o para encubrir a aquel sentimiento, se lanzó con violencia a los labios carnosos que innumerables veces había mordido.
Besaron la boca de su otro de manera que hacía meses no hacían. Acaso porque conocían su destino próximo y querían esperarlo de la mejor manera posible. Sabían que aquella tarde, que empezaba a decaer, podía ser su última tarde. Sus cuerpos jugaban. Las manos con la cintura, el pecho, la espalda; la boca con el abdomen, las piernas; sus narices a chocarse entre ellas con precisa involuntariedad para terminar de conocerse...
Alzaron la vista y se miraron a los ojos, sin decir nada, él acarició su cara, prácticamente en su totalidad; así se guardaría su belleza entre los dedos para siempre. Aunque nunca más estuviese tan cerca. Aunque nunca más la rozase. Hicieron el amor más bonito de lo que todos lo pintan. E intentaron aprovechar cada centímetro del otro. Sabían que a la mañana siguiente se besarían en la mejilla, y recordó que “cuando recibes un beso en la mejilla de alguien a quien has besado tantas veces en los labios, debes saber que has perdido tu lugar en su corazón”. *
Y así llegó el momento de despedirse. Él salió de su casa, pero antes se fundieron en un memorable abrazo y se besaron. Posiblemente nunca olvidarían aquella tarde, tan amarga y bella a su vez. Casi pillándose los dedos con la puerta, ella cerró, empujando hacia fuera un incontable número de momentos y palabras, y acarició la puerta antes de sentarse de espaldas en el suelo. Él quedó fuera, sabedor de que muchos de los momentos que había pasado con ella se quedaban tras aquella puerta acorazada. Se sentó de espaldas, también, provocando así el último e inexistente contacto entre sus espaldas, a través de la puerta cerrada, sin que ninguno llegase a saberlo nunca.
Pensó en que quería tomarse un café e ir a su casa y leer algún libro triste. Aquel pensamiento le hizo recordar una mañana en que ella bromeó, mientras hablaba de un libro: “Es que parece que prefieres un libro antes que a mí”. Ahora supo responder a aquello: “Al menos ellos nunca fallan”. Y sonrió, recordando aquella escena. Después rompió en lágrimas, en silencio, que se entremezclaron con el final de aquella sonrisa de recuerdo, mientras bajaba la escalera hacia su nuevo y desértico mundo lleno de gente.
*La frase en cursiva es de David Trueba en su novela Cuatro amigos.
Su relación se había deteriorado mucho en los últimos meses, aunque aparentemente todo continuaba igual que antes. Pero todo caduca, y hay que saber apreciar muy bien la fecha marcada, antes de ensoñarse sin remedio. En la última bronca ella había mencionado, amenazante, que aquello no podía seguir así, a lo que su cuerpo respondió con un silencioso escalofrío que acarició su espalda hasta el principio de la nuca.
Así llegó la discusión, aquella tarde, en el cuarto de ella, que tantas veces había abrigado su desnudo amor. Y sonó más fiera y más amenazante que nunca. El tiempo les había llevado a cambiar la forma de zanjar sus choques: al principio llegaba un momento en que alguno de los dos se echaba a reír, con lo que todo se terminaba; pero ahora, ahora era distinto, no era tan fácil. Ambos se ofuscaban y costaba un mundo que alguno de los dos volviese a hablar.
Ese fue el motivo por el cual él decidió olvidar la discusión, al minuto de producirse, y sentarse en la cama, a su lado, cogiéndola por los hombros. La besó el cabello, que guardaba el mismo olor que había deseado oler cada noche hacía ya un largo tiempo.
La voz negra de la otra habitación continuaba su recital para enamorados: “You are the first, my last, my everything”. Ella se sobrepuso a aquellos versos:
- Estoy muy cansada de todo esto. No podemos estar así.
No supo, o tal vez quiso no saber contestar. La apretó contra su pecho y suspiró fuerte. Ella le correspondió con otro fuerte suspiro. Cuando alzó los ojos para mirarle, le descubrió sus cartas en forma de unos vidriosos ojos de café, que quedaron muy cerca de su cara. Tras mirarse un par de segundos una lágrima descendió por su mejilla. Quizás para contener aquel torrente que se avecinaba o para encubrir a aquel sentimiento, se lanzó con violencia a los labios carnosos que innumerables veces había mordido.
Besaron la boca de su otro de manera que hacía meses no hacían. Acaso porque conocían su destino próximo y querían esperarlo de la mejor manera posible. Sabían que aquella tarde, que empezaba a decaer, podía ser su última tarde. Sus cuerpos jugaban. Las manos con la cintura, el pecho, la espalda; la boca con el abdomen, las piernas; sus narices a chocarse entre ellas con precisa involuntariedad para terminar de conocerse...
Alzaron la vista y se miraron a los ojos, sin decir nada, él acarició su cara, prácticamente en su totalidad; así se guardaría su belleza entre los dedos para siempre. Aunque nunca más estuviese tan cerca. Aunque nunca más la rozase. Hicieron el amor más bonito de lo que todos lo pintan. E intentaron aprovechar cada centímetro del otro. Sabían que a la mañana siguiente se besarían en la mejilla, y recordó que “cuando recibes un beso en la mejilla de alguien a quien has besado tantas veces en los labios, debes saber que has perdido tu lugar en su corazón”. *
Y así llegó el momento de despedirse. Él salió de su casa, pero antes se fundieron en un memorable abrazo y se besaron. Posiblemente nunca olvidarían aquella tarde, tan amarga y bella a su vez. Casi pillándose los dedos con la puerta, ella cerró, empujando hacia fuera un incontable número de momentos y palabras, y acarició la puerta antes de sentarse de espaldas en el suelo. Él quedó fuera, sabedor de que muchos de los momentos que había pasado con ella se quedaban tras aquella puerta acorazada. Se sentó de espaldas, también, provocando así el último e inexistente contacto entre sus espaldas, a través de la puerta cerrada, sin que ninguno llegase a saberlo nunca.
Pensó en que quería tomarse un café e ir a su casa y leer algún libro triste. Aquel pensamiento le hizo recordar una mañana en que ella bromeó, mientras hablaba de un libro: “Es que parece que prefieres un libro antes que a mí”. Ahora supo responder a aquello: “Al menos ellos nunca fallan”. Y sonrió, recordando aquella escena. Después rompió en lágrimas, en silencio, que se entremezclaron con el final de aquella sonrisa de recuerdo, mientras bajaba la escalera hacia su nuevo y desértico mundo lleno de gente.
*La frase en cursiva es de David Trueba en su novela Cuatro amigos.
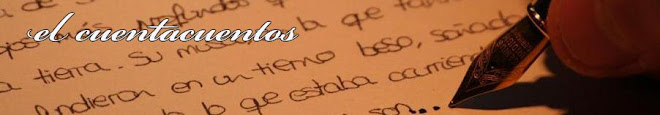
4 comentarios:
Se me han caído dos lagrimones al leerte. Creo que con eso, te lo digo todo.
No hay comentario posible..... Sencillamente es genial.Un beso,la hermana de Ana
Sunrise: Muchísimas gracias. No sé qué decir. Me emociona que algo que escriba pueda llegar a transmitir algo.
Anónima: Muchas gracias, eso ya es un comentario bastante importante. Un beso. =)
Wao, impresionante tu manera de escribir (poca gente me envuelve)...
Y queria decir, que siempre he pensado que en cuestiones de amor, lo terrible, no son los pleitos, sino cuando llegan los bostezos....
Saludos!
Publicar un comentario