Consideras que tomar café, solo en un bar, es algo triste. Por eso cuando te acercas a la barra y pides tu café con hielo, después de dejar tus cosas en la mesa que vas a ocupar, te pones los cascos y haces que empiece a sonar la voz melancólica de alguna mujer. No importa lo qué diga, ni siquiera quién lo diga, te vale cualquier cosa. El quién es lo de menos. El caso es dejar de escuchar los murmullos que, crees, se forman a tu espalda. El caso es sentir, al menos, una lejana compañía, aunque ilusoria.
Miras hacia arriba y allí están, las altas cimas imperturbables. Esas que nunca vas a alcanzar, por mucho que lo intentes. Siempre habrá alguien que te empuje hacía abajo y te golpee cuando todavía tengas reciente la última bofetada. Así es como funciona el juego.
Sacas una libreta en la que empiezas a escribir. Mierda, todo mierda. Nada rescatable. Palabras enfermas, en fase terminal.
“Y aquellas hojas de papel tenían cáncer. Su escritura tenía cáncer”, escribió Bukowski.
Copias sus palabras en una página vacía, como recordatorio, no sabes de qué. Quizá de que seguramente no llegarás nunca a escribir como él. Probablemente tampoco lo estás buscando; si tuvieses que elegir preferirías llegar a hacerlo como John Fante. Pero te queda tan, tan lejos...
Mientras, tú, te limitas a deslizar por el papel palabras en estado catatónico.
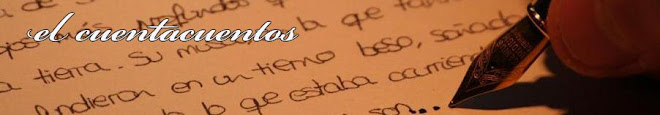
No hay comentarios:
Publicar un comentario